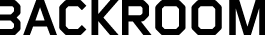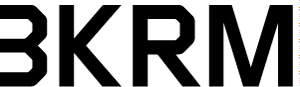Una pobreza del todo nueva ha caído sobre el hombre
al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica.
Walter Benjamin. «Experiencia y pobreza».
En la película de El libro de la selva un argumento hila las secuencias entre Mowgli y el Rey Louie: el mono quiere saber el secreto del fuego. Solo la facultad de poseer la gran luz roja que detentan los hombres podrá darle al simio el poder absoluto sobre la selva. En el film de 1967, la caricatura de un orangután colorido y animado intenta entrampar a Mowgli con la promesa de cumplir su voluntad de quedarse en la selva, a cambio del codiciado elemento. Es el diálogo que antecede a la canción [1] y que muestra variaciones mensurables en la adaptación de 2016, en la que el gracioso orangután es sustituido por un horroroso y lóbrego Gigantopithecus, que ya no solo le promete al niño cumplir su deseo a cambio del fuego, sino también –y así lo dice– que no le faltará nada otra vez.
Este desplazamiento evidencia un uso diferente de la imagen, propio de nuestra época contemporánea, en el que el afán por figurar la nítida realidad –la realidad en HD– se sirve del horror que supone lo real cuando acaece (el ser amenazado por un mono salvaje); pero también evidencia una variación en el alcance del discurso –quizás el más importante de nuestra especie, el de la omnipotencia del hombre– que va de la promesa del Rey Louie de satisfacer los deseos del niño, a la promesa de que no le faltará nada otra vez. Para eso, el hombre tiene que darle al amo el poder de la técnica: el fuego, que hace millones de años dio al Homo erectus un control inédito sobre la naturaleza.
Un control inédito ofrece también la compañía de televisión por cable que promociona su nueva aplicación, el “mosaico interactivo”, a través de un simpático niño que no desea perderse de nada dentro de los límites hasta ahora posibles de su televisor. Así podrá ver, no una, no tres, no seis, sino hasta ocho pantallas transmitiendo cada instante de sus competiciones deportivas favoritas. En el comercial, el niño nos comenta un “secretito”, dice: “con este botón rojo, como el fuego, puedes acceder a funciones interactivas (…) y más”.
La sobresaturación de las imágenes en los discursos contemporáneos es un rasgo indudable de esta época. El consumo de imágenes –sin que estas lleguen en muchos casos a convertirse en imaginarios, para lo cual se requiere un mínimo proceso de identificación– es la mayor oferta y la que se pretende más inagotable en los anaqueles virtuales del mercado global. Los imaginarios –y sobre todo la imaginación– han cedido paso a la introyección de la imagen pura, o de la pura imagen sin elaboración, que funciona como campo especular que determina el lugar de los sujetos en el mundo (yo soy como esa imagen que veo). Introyección, como si estas imágenes fueran tragadas, sin límite y sin fondo, por los espectadores. Mientras sigan mirando no les faltará nada. ¿Qué reproduce eso sino sujetos taponados, completos en sí mismos, atontados por el propio goce que le produce la sucesión infinita de imágenes?
Entonces recordamos la advertencia de Benjamin al hablarnos de una pobreza de la experiencia devenida con el paso de la técnica por el mundo contemporáneo.
En su trabajo Experiencia y pobreza (1933), reconoce que algo se ha perdido y tiene que ver con la práctica de legar a otro una experiencia. «¿Dónde ha quedado todo eso?», se pregunta, «¿acaso dicen hoy los moribundos palabras perdurables que se transmiten como un anillo de generación a generación?». Toma el ejemplo de sujetos que participaron en la primera guerra mundial y cómo se constató que al volver del campo de batalla estas personas regresaban mudas, «no enriquecidas, sino pobres en cuanto a experiencias comunicables». Esta pobreza en la experiencia encuentra en Benjamin dos vertientes: una que es producto del acontecimiento traumático del choque con la guerra, y otra que obedece al enorme desarrollo de la técnica (sin que ambas se excluyan, pues la primera es un despliegue de la segunda).
No debe entenderse esta pobreza como si los hombres añorasen una nueva experiencia, aclara. Ellos lo han «devorado» todo, «la cultura y el hombre, y están sobresaturados y cansados». Ellos «añoran liberarse de las experiencias». Es ahí donde está el núcleo que obstruye la posibilidad de narrar los acontecimientos de cuerpo en los sujetos contemporáneos. Hay algo que es del orden del trauma, del vacío de sentido, y que al contrario de elaborarse y en caso tal hacerse transmisible como experiencia, es taponado, sobresaturado con las experiencias que provee el imperio de la técnica; hoy, casi una centuria después, le decimos a Benjamin: el imperio de la imagen.
Para él, a este «cansancio del día» le sigue «el sueño» capaz de «indemnizar» la tristeza del sujeto contemporáneo. Este sueño hoy se ha traducido, sin duda, en una suerte de insomnio que busca en la imagen la misma función del duermevela: mantener a los sujetos alejados de la experiencia de vacío, mantenerlos sobresaturados de experiencias que obstruyan la pregunta que a cada uno le corresponde al constatar que algo nos falta. Esta ausencia no puede confundirse con la noción de necesidad o preferencia o gusto –demanda para la cual el mercado de las imágenes y los gadgets ofrece más de una respuesta–, sino que refiere al hecho de la pregunta fundamental que nos da consistencia de sujetos divididos: ¿para qué me quiere el otro?, ¿qué es esto a lo que no puedo responder?, ¿esto que no puedo ver y está ahí?, ¿esto que repito una y otra vez en cada ocasión?
Es acertado como retrato de esta época que en la última adaptación de la película de Disney, el Rey Louie sea un enorme simio abultado, hosco por el hastío de querer tenerlo todo. Mientras el orangután en dibujos animados se preparaba, según dice la canción de la película, para gozar de la gran ciudad y salir del aburrimiento de ser tan mono, para abandonar la tristeza por no poder llegar más alto [2], el Gigantopithecus se muestra ya cansado, hinchado y sobresaturado por haber, efectivamente (cuarenta y un años después; o, si lo tomamos desde el texto de Benjamin, ochenta y tres años después) alcanzado tanta altura con respecto al moderno orangután, que ya no solo pretende el secreto del fuego, sino que no vuelva faltarle nada otra vez.
La falta, además de posibilitar la experiencia de vacío que nos coloca en una posición de sujeto interrogado, es también la que abre el camino al deseo, al propio deseo de cada quien, y que es la única puerta que permite hacer, con y del síntoma, algo singular. En la primera adaptación, Mowgli logra preguntarle al Rey Louie: “¿y para qué me quieres tú?”, al tiempo que le manifiesta su deseo de quedarse en la selva. En la segunda adaptación, el niño se muestra aterrado por la magnitud de la estampa del simio, y por la violencia con la que este le demanda su condición de sujeto de una cultura.
La irrupción acaudalada de las imágenes no solo obedece a un más de cantidad, sino también –y aquí se condensa una de las pulpas del horror contemporáneo– a la calidad de verificación en la realidad de la imagen; esto es, a su capacidad para mostrarlo todo tal y como ocurre en la vida real. Recuerdo una vez, cuando era niño, que regresábamos de viaje a Caracas por carretera y el tráfico se hizo lento a causa de un accidente de tránsito. Llegado al lugar del siniestro, aunque me dijeron «no veas», no pude evitar el impulso de mirar por la ventana. Un hombre reposaba sobre el asfalto, cubierto por una sábana blanca manchada de sangre. La imagen me causó insomnio por varios meses. Recordarla me daba terror.
Corriendo este siglo, hace un par de años, justo antes de dormir, ingreso al Facebook para mirar y dos imágenes lograron paralizarme por completo, al punto –como aquella vez– de no poder dejar de mirarlas: un domador de leones es devorado dentro de una jaula por la iracunda bestia melenuda. A pesar de que algunos hombres se acercan a dispararle al león a quemarropa, sus mandíbulas de hierro no sueltan al domador hasta que deja de convulsionar. Al final, ambos acaban inmóviles. El segundo (otra vez nuestras medias sucias), la secuencia de un linchamiento a manos de una comunidad enardecida en Caracas, grabada con un celular. El audio reproducía la polifonía de la masa orquestada por el horror. Esa noche logré dormir como cualquier otro día.
Al terror, a los acontecimientos inexpugnables de lo real, le sigue el trauma; es lo que le permite al sujeto buscar una solución sintomática con la que pueda tejer una historia, una experiencia que transmitir. Pero Miquel Bassols nos plantea, a propósito de los estados de urgencia de los sujetos contemporáneos, que estos viven «entre la metonimia infinita inducida por el lenguaje y la experiencia del cuerpo limitado por la pulsión de muerte y su exigencia de satisfacción inmediata. De hecho, es el tiempo que nos impone la tecno-ciencia con sus gadgets. Del celular a Internet: siempre nos empujan a otra parte, estamos siempre lejos del lugar donde está nuestro cuerpo hablante». Vivimos inmersos en el trauma de vivir, pero con poca o ninguna distancia para constatarlo. Estar siempre lejos de donde está nuestro cuerpo hablante, es decir, de nuestra condición de sujetos en falta, es a lo que conduce el insomnio de las imágenes que se tragan sin límites.
Hacia el final de sus días, el poeta Eugenio Montejo advertía que este tiempo ya no dejaba espacio para la contemplación. «El muchacho de hoy, cuando no tiene la fortuna de salir de las aldeas –como dice haberse criado él, entre árboles, campos y animales– debe resignarse al mundo virtual, en el cual solo conoce a los animales por imágenes. Ungaretti afirma en uno de sus apuntes que en nuestro tiempo ya casi no es posible la poesía porque no es posible la contemplación». El ritual de la contemplación, como solía llamarlo el poeta, es una de las formas de subsistir a la inundación de las imágenes. La contemplación supone distancia, renuncia momentánea a los marcos de significación que determinan la funcionalidad y el uso corriente de las cosas, supone abrirse a la experiencia del extrañamiento sobre los objetos que reposan en la estantería de nuestro mundo.
Abrir paréntesis de reflexión, extrañarse del mundo como quien se extraña de las imágenes que lo pueblan, dar relieve, dar tiempo, problematizar las imágenes, imaginar otras formas de estar con ellas y por medio de ellas, elaborar políticas de la imagen y de la mirada capaces de enunciar y experimentar el desacuerdo, mirar allí donde se dictamina que no hay nada que ver con el fin de dar imagen a lo que queda excluido de los marcos impuestos de significación; son las apuestas que en un interesantísimo texto de Sergio Martínez Luna titulado Globalización y circulación visual: el – con – de las imágenes, me encontré, hace pocos días mirando el Facebook, y que –no es azaroso aunque sorprenda el encuentro– hila exactamente desde el mismo eje problemático que ha conducido este texto.
Efectivamente, estas son apuestas que logran separarnos –por un tiempo, no más. Brevemente– del torrente de imágenes que nos encantan (en todo el sentido de la palabra) y paralizan. Dice Benjamin que esta pobreza de la experiencia se trata de una especie de nueva barbarie. Pero, «¿a dónde le lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Le lleva a comenzar desde el principio; a empezar de nuevo; a pasárselas con poco; a construir desde poquísimo». Tomar distancia como quien renuncia, no a su tiempo, sino a la adecuación a la que este le invita. A la comodidad que es llenura, saturación, conformidad. Renunciar a la abundancia de las imágenes, desplazarse a zonas inestables del lenguaje, de la creación, zonas que den pie a la tensión que supone el vacío, lo que casi cae pero es potencia que ejerce su fuerza de permanecer. Lo que da pie al tropiezo, al fallo, al paso en falso, a la novedad que emerge de lo ya conocido.
Decirle que no al Gigantophitecus, que muchas gracias pero que no deseamos que nunca nos falte nada. Hacer con poquísimo, hiende Bejamin, «con los hombres que desde el fondo consideran lo nuevo como cosa suya y lo fundamentan en atisbos y renuncias». Atisbar en las imágenes nuestra propia falta. Escandir del tumulto una figura, desdoblar del encuadre otro elemento, para no quemarnos en el fuego de nuestra propia técnica.
Notas
[1] Usamos los textos de la película en castellano por no presentar mayores diferencias semánticas con respecto a la versión anglosajona.
[2] Lo tomamos a la letra de este extracto: «Yo soy el rey del jazz a-go-go/el más mono del rey del swing/ Más alto ya no he de subir/ y esto me hace sufrir/ Yo quiero ser hombre como tú/ y en la ciudad gozar/ como hombre yo quiero vivir/ ser tan mono me va a aburrir».
Referencias
Bassols, Miquel (2016) El cuerpo hablante y sus estados de urgencia. En Virtualia. #32 julio-agosto. Argentina. Recuperado de http://virtualia.eol.org.ar/032/PDF/El-cuerpo-hablante-y-sus-estados-de-urgencia.pdf
Benjamin, Walter (1989) «Experiencia y pobreza». Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre. Taurus. Argentina.
Gutiérrez, María Alejandra (2002) El diálogo con el enigma de Eugenio Montejo. En Literaturas: Revista Literaria Independiente de los Nuevos Tiempos. España. Recuperado de http://www.literaturas.com/emontejolc.htm
Martínez Luna, Sergio (2017) Globalización y circulación visual: el –con– de las imágenes. En Campo de relámpagos. Crítica, análisis y cultura visual del presente. España. Recuperado de http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/6/1/2017
Sobre el autor:
Jordi Santiago Flores (Caracas, Venezuela) es investigador del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales de la Universidad Simón Bolívar (CICSC-USB). Profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es tesista de doctorado en la línea de investigación Psicoanálisis y Ciencias Sociales del doctorado en Ciencias Sociales de la UCV. Sus campos de trabajo giran en torno al psicoanálisis, el arte y la política. Hace parte, en calidad de Asociado, de la Nueva Escuela Lacaniana, sede Caracas.