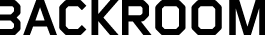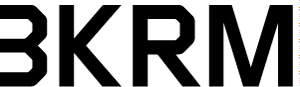La promesa implícita en las palabras era también
una protección contra la oscuridad.
Las palabras prometían que no estaría solo todavía.
John Berger
Para Manuel Gerardo Sánchez.
Es la ley: tus padres construyen la casa, a menudo, sobre algo muerto: su propia infancia, aquellos sueños donde eran espías, princesas o bomberos. Tener casa, naturalmente, es propiciar la invasión. Crecemos en un patrimonio de fósiles y aprendes tus primeras palabras en el duelo. Tener padres, naturalmente, es propiciar un reconcomio hacia los dioses. Yo vivo sobre mi propio cementerio indio y me he acostumbrado a las más penosas o hilarantes apariciones. Mi padre erigió nuestra casa sobre las ruinas de lo que fue el rancho de la infancia de mi madre, allí la vio por primera vez pasando coleto y luego, al casarse, adquirió el lugar. Hace poco ella me contó que cuando era niña solía cazar conejos en el patio, que otrora se levantaba como una colina de soleado estupor, hace cincuenta años, cuando Sierra Maestra era monte y los ancianos desposaban a febriles vírgenes sin inmutar a nadie. Mi madre, entonces, cazaba su cena, el conejo colgaba de un lazo por una pata con los ojos colosales y todas sus ganas de vivir.
Para algunos sádicos espirituales una casa embrujada es un placer, ya ni siquiera culposo. Volver siniestro el lugar de la inocencia es la prueba de fuego, el rito iniciático hacia la decadencia del cinismo o el aburrimiento. Una casa embrujada es reconocer en lo privado y en lo entrañable el signo inevitable de una puesta en escena: la verdad es una puesta en escena, como todo lo que encierra altercados y convenios, porque la casa es propiciar la invasión y también la posesión de un secreto: a veces, en la oscuridad del cuarto y el cansancio, te confiesas que la casa te avergüenza: hay signos tiernos y miserables, cobardes, grises, ángeles ingenuos o abusivos, antimateria, fracaso, tigre y cordero. En la oscuridad hay un canto: es duro no querer parecerse a algo que amas.
Pero ya no puedo seguir teniendo veinte años ni obsesionándome con demostrarle al mundo que partí de casa. No tengo tiempo para simbólicos parricidios porque la muerte se deshizo de metáforas. Este año entrevisté a un hombre cuya madre se suicidó y después leí aquel ensayo de Joseph Brodsky, Una habitación y media, donde contaba, entre otras cosas, cómo nunca más volvió a ver a sus padres luego de abandonar Rusia. Desde ese día duermo menos y salgo con mi mamá-cazadora-de-conejos a comer helado. No sé si me siento culpable o afortunada y más a menudo concluyo que no sé quién soy pero que debo procurar reconocer a mis otros, no importa a qué precio. ¿Y si me asesinan, como a varias que conocí? ¿Y si me llevan presa? O lo que es peor: ¿y si me voy del país, como Brodsky, y nunca más vuelvo a verlos? Tus preguntas y tus fantasmas cambian cuando la tiranía trasciende el escenario de los libros y se instala en la lista del mercado que incluye pavor y arroz brasileño. Tener casa, repito, es propiciar la invasión. Uno ama y es como enviarle señales de humo a los bárbaros.
Tener casa, guarida, sótano y habitaciones propias es trazar una frontera. Del otro lado esperan los universos alternos, la inquietud, y se levanta un cielo por el que llegan naves invasoras, naves ideológicas, capaces de pervertir lo que los humanos, desde su individualidad, pueden hacer juntos: convivir, soportarse, civilizar. Una ideología desacraliza la suma de nuestros miedos e ilusiones. Llega desde lejos, alardeando y poniendo en jaque el tenue equilibrio terrícola. Hay que hacerse el favor de distinguir: están los otros que son tuyos y están los otros que te arrasan. Y los que te arrasan, a veces, vienen desde adentro, esperan en la más cercana oscuridad. A veces, inocentemente, resulta que votaste por ellos, tan compatriotas y mortales.
«Al fin y al cabo –señala Brodsky en Una habitación y media–, podría sostener que uno quiere aprender de sus padres sobre su propio futuro, su propio envejecimiento; quiere aprender de ellos también la última enseñanza: cómo morir». Volvamos, entonces, a cómo se invade una casa.
Cuando era niña le temía a la aparición de algún familiar fallecido y mis hermanas gozaban contándome historias al respecto. Me decían, también, que en el cerro a la retaguardia de nuestra residencia habitaba una bruja inmortal que fue responsable de la desaparición de algunos niños durante la fundación de Sierra Maestra. Luego, en una reyerta de aquellas que a mi madre le encantaba propiciar, toda trauma y furia, nos amenazó con embrujar la casa cuando se muriera. El sol de Puerto la Cruz no me permitió ataviarme góticamente con todas las de la ley pero cabe reconocer que tenía las herramientas básicas: la muerte y la melancolía eran lecciones cotidianas y yo temía por mi reino minúsculo, esperaba a los muertos, a las brujas y a los extraterrestres.
En Signs (2002), film del controversial M. Night Shyamalan, los extraterrestres llegan pero no desde la parafernalia de la destrucción masiva, ni haciendo un despliegue de avance tecnológico y maldad colonizadora, sino desde el resquebrajamiento de la fe y del fervor privado de un familia granjera asediada por los ensañamientos del destino: el padre sin alma luego de enviudar, el tío sin vocación ni familia propia, los niños a la expectativa de un milagro emocionante. En algunos foros se manejó la hipótesis de que Shyamalan no diseñó una invasión marciana sino una posesión demoníaca, revertida gracias al agua bendita y al destino que Dios había diseñado para el personaje de Mel Gibson, un pastor que vuelve, después de todo, a los brazos de la fe. La invasión se aprovecha de cada resquicio en la tela de lo cotidiano, espera a que el individuo se debilite y deje de prestar atención a las señales de la inspiración y la esperanza.
Así, Brodsky se despide de las cosas que ya no hará: ver a su madre en la cocina, escribir su dirección rusa, hallar a su padre muerto en el sillón. La invasión no requiere tropas ni objetos voladores no identificados; ni siquiera hace falta derrotar un invierno, querido Napoleón. Basta con que sea ilegal tener un cuarto propio y una voz secreta que proteste. Basta con que se transforme en ley al arte de inmiscuirse en la vida de los otros en nombre del Estado. «Soy ellos, desde luego –anota nuestro ruso ya hacia el final del ensayo-: ahora yo soy nuestra familia. Sin embargo, como nadie conoce el futuro, dudo que hace cuarenta años, en una noche de septiembre de 1939, pasara por su cabeza la idea de que estaban concibiendo su escapatoria. En el mejor de los casos pensaron, supongo, en tener un hijo, iniciar una familia. Bastante jóvenes como eran y, encima, nacidos libres, no comprendían que en su país natal es ahora el Estado quien decide qué clase de familia se debe tener y si se debe siquiera tenerla. Cuando lo comprendieron, ya era demasiado tarde para todo, excepto para la esperanza, que es lo que hicieron hasta que murieron: abrigar esperanzas. Como personas apegadas a la familia que eran, no podían hacer otra cosa: abrigaron esperanzas, concibieron planes, hicieron intentos».
Cabe preguntarse cómo se detiene la invasión. No quiero que este artículo sea una estafa, si acaso llega a homenaje. Ignoro qué debe hacerse, mientras que escribir es lo único que puedo ofrecer al servicio de la memoria y las cosas. Me pregunto a menudo cuando no puedo dormir si Brodsky se reunió con sus padres en algún más allá, si Dios me mira, si algún día tendré hijos y si mis padres llegarán a conocerlos. Pero todo resulta inmenso y cierro los ojos, vencida por el amor y la zozobra. Pero «hay que rezar por la casa sin sueño», así lo dijo Marina Tsvietáieva.