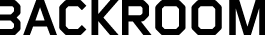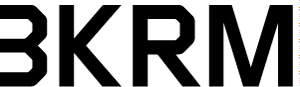En julio del año 2015 la NASA anunció el descubrimiento de Kepler 452b, conocido como Supertierra ―también, a veces, simplemente como la Otra Tierra―. Es el planeta con mayor similitud al nuestro en el universo conocido, solo que un 60% más grande, unos cuantos grados más caliente, con un sol más brillante y un poco más viejo, con los cielos ligeramente más rojos (el tamaño del sol sumado a la densidad de sus nubes así lo obligan) y con un año de 385 días. Si en algún otro lugar del espacio podríamos llegar a vivir sería allí; eso sí, nos queda a 1.400 años luz de casa. Serían unos 24,8 millones de años viajando en la sonda más veloz construida por el hombre hasta ahora.
Kepler 452b, qué planeta tan íntimo y tan extraño a la vez. Saber de su existencia nos llena de una especie de saudade por lo no vivido. De melancolía por el futuro que no tocará. Ya lo dijo mejor Eugenio Montejo en su poema Islandia:
Nunca iré a Islandia. Está muy lejos.
A muchos grados bajo cero.
Voy a plegar el mapa para acercarla.
Voy a cubrir sus fiordos con bosques de palmeras.
Tendremos que doblar el mapa estelar a manera de agujero gusano para acercar a Kepler 452b, para arropar sus cielos rojizos con nuestros océanos azules.
Y sin embargo, a pesar de la lejanía desalentadora, es inevitable soñar con ese mundo e imaginar cómo sería vivir en él. Pero mejor dejemos ahora a Kepler 452b tranquilo, ya volveremos a él, vamos antes a perdernos un poco en el espacio, a gravitar un rato entre la ciencia y la ficción.
Existe un término llamado «terraformación»: tal como indica su nombre, consiste en convertir en semejante a la Tierra cualquier planeta donde el hombre pretenda alojarse. La Tierra es un planeta tan raro que, hasta ahora, el único que más o menos se le parece queda a 1.400 años luz; de resto, el universo está plagado de gigantes gaseosos (como Júpiter o Neptuno) o de planetas rocosos y áridos como Marte ―la mayoría de ellos demasiado calientes (como Mercurio) o perdidos en un confín gélido del espacio (como Plutón)―. Así que lo primero sería preparar el terreno para poder levantar la casa. Darle forma de terrícola a lo extraterrestre. Porque solo somos capaces de lidiar ―y a duras penas― con la propia extrañeza, mientras la ajena se nos hace insoportable, hostil, invivible. El tema del mundo extraño convertido en hogar idéntico al que dejamos años luz atrás ha sido recurrente en la buena ciencia ficción, esa que no es otra cosa que una excusa para acabar hablando de nosotros pero por medio de los otros. La otredad es así la vía para acabar señalándonos con el dedo. Y vaya que somos cuestionables. Y una gente extrañísima, además.
La mayoría de las veces este tema de forzar al otro planeta a hacerse Tierra es tratado desde la obvia mirada del colonizador: así tenga que aniquilarte, así tenga que robarte tu esencia, acabarás siendo mi casa y todos tus viejos habitantes sometidos, convertidos o erradicados. En ese caso el ser humano se comporta como una plaga espacial de langostas o como un virus. Como ya hemos demostrado que lo sabemos hacer aquí: somos insignes enfermando y devastando mundos.
Sin embargo, en una variante camaleónica de lo anterior, en otras oportunidades es el mundo extraño el que se convierte voluntariamente en Tierra. Lo hace como un mecanismo defensivo de camuflaje y trampa: tal es el caso de Solaris, de Stanislaw Lem, llevada al cine magistralmente por Andrei Tarkovski, y también de «La tercera expedición» (una de las Crónicas marcianas, de Ray Bradbury). En ambos casos la metáfora es, en esencia, la misma: los viajeros del espacio se internan en un planeta con capacidad mimética donde se encuentran con sus propias casas, sus familiares, sus memorias más íntimas y significativas de los viejos buenos tiempos. Mamá ha preparado el desayuno y allí está caliente sobre la mesa. Huele a café recién hecho. La cama está tendida y la luz de la mañana que se cuela por la ventana de nuestro cuarto ―cada cojín y cada adornito en su lugar― ilumina cálidamente las paredes. El amor truncado de la juventud se pasea de nuevo seductoramente por el jardín sabiendo que la estás mirando. Qué bella está, como nunca, igual que siempre. Hemos viajado tan lejos y durante tantísimo tiempo para llegar a casa, a la versión más añorada del hogar. Pero, como ocurre con las personas, aplica también a los planetas: desconfía de lo que parece tan exageradamente bueno, porque es obvio que te miente. Y de creerse el disfraz solamente nos quedan dos caminos: la locura o la muerte.

Una tercera variable del tema nos presenta una dinámica idéntica pero a la inversa: a veces somos nosotros las víctimas y nuestra casa la invadida por los extraterrestres. Y estos invasores, por las razones más insólitas, acaban siempre frustrados, repelidos y con las tablas en la cabeza; ya sea por una gripe (como en La guerra de los mundos, de H.G. Wells), bien por aburrimiento (Marciano, vete a casa, de Fredric Brown) o por amor (Octavio, el invasor, de Ana María Shua).
En todos esos casos son los extraterrestres los que no soportan el proceso de «terraformarse»; es decir, adaptarse a este mundo es una locura de tales dimensiones que a veces ni siquiera los humanos logramos superarlo. Son ahora los visitantes de otro espacio los que tienen que ganarse a pulso el derecho a convertirse en terrícolas, cosa que nos hemos ganado los habitantes de esta Tierra luego de millones de años de evolución y adaptación al medio. En una metáfora darwiniana: somos la especie mejor adaptada al medio para poder subsistir en él, si usted ―por más grande, poderoso y abrumadoramente avanzado que sea― no aguanta una gripecita o no cuenta con las defensas para sobrevivir el virus que somos, mejor absténgase de venir. O aténgase a las consecuencias.
En La guerra de los mundos la humanidad recibe una paliza desproporcionada, y cuando ya todo está perdido, cuando todas las armas y estrategias de defensa han fracasado estrepitosamente y lo único que resta es la rendición o el exterminio a manos de los invasores, los marcianos súbitamente se enferman de gripe. Sucumben ante un mar de mocos y flemas. Lo que no logran el fuego, las bombas ni las balas, lo cumple con creces un resfriado común.
En un guiño satírico que puede decepcionar a los adeptos de la ciencia ficción dura pero que resulta fascinante para quienes gustan de la ciencia ficción que se no se parece tanto a la ciencia ficción, en Marciano, vete a casa, los invasores irrumpen de pronto en la Tierra para abrumarnos con su necedad, su presencia ruidosa, sus dotes siderales para el sabotaje. Hay marcianos hasta en la sopa, literalmente, por lo que la gente no puede comerse la cena porque hay un marciano dentro de la olla jugando a ser fuente, vomitando y regurgitando líquido. Y los amantes no pueden tener sexo porque hay un marciano saltando sobre la cama. Y los niños no logran dormir en su cuna porque hay una cabeza monstruosa y verde que se asoma, les saca la lengua y les enseña los afilados colmillos. Hasta que ocurre lo que suele ocurrir y aun así no nos esperábamos: los hombres nos (mal)acostumbramos a absolutamente todo. Así que después de un tiempo la humanidad empieza a tomarse la sopa aunque el marciano insista en darse baños de inmersión en ella, las parejas vuelven a hacer el amor por más que un marciano les brinque sobre los cuerpos desnudos y los niños dejan de asustarse por el monstruo verde que los acosa de noche, simplemente se ríen y se duermen. La invasión es repelida a fuerza de indiferencia, aplastada bajo el peso de la costumbre, porque el saboteador –como siempre– no es otra cosa que ruido y provocación sin sustancia alguna. Por más extraterrestre que seas, te conviertes en un tipo aburrido ahí. Así que los marcianos un buen día se van a su casa, tal como llegaron, se marchan de pronto. Tristísimos, derrotados, presas de la frustración, muertos de la decepción porque ya no asustan a nadie y nadie los cree tan perturbadores.

Quizás una de las variantes más ingeniosas y entrañables del tema se halle en Octavio, el invasor, de la escritora argentina Ana María Shua. La invasión en ese caso se gesta desde el útero materno. La idea es tan simple como fascinante: alguna vez todos fuimos extraterrestres, lo que pasa es que se nos olvidó. Veníamos programados con una misión, durante meses la fuimos preparando y maquinando, luchamos con todas nuestras fuerzas para abrirnos paso hacia este mundo abominable y luego exterminarlo; pero algo ocurre en el camino que nos desvía y nos va ablandando, una cosa aún más poderosa que las ganas de conquistar el mundo y aniquilar a los terrícolas, un poder insospechado que nos conduce a uno de los finales más hermosos que ―se me antoja ahora, mientas escribo estas líneas al tiempo que mi hija de once meses juega con las botas de mi pantalón― uno pueda toparse en la vida:
«Y por fin, llegó la palabra. La primera palabra, la utilizó con éxito para llamar a su lado a la mujer que estaba en la cocina, Octavio había dicho ‘Mamá’ y ya era para entonces completamente humano, una vez más, la milenaria, la infinita invasión, había fracasado».
Se me ocurre, en nuestro viaje de vuelta hacia Kepler 452b ―que continúa ahí, flotando en el espacio―, conectar esa imagen de Octavio que baja los brazos y se asume humano mientras abraza a su madre, de nuevo con Bradbury y su Pícnic de un millón de años (la última de las Crónicas marcianas), donde en un reflejo especular nos enteramos de que los marcianos, al final, somos nosotros.
«Llegaron al canal. Era largo y recto y fresco, y reflejaba la noche. —Siempre quise ver un marciano —dijo Michael—. ¿Dónde están, papá? Me lo prometiste. —Ahí están —dijo papá, sentando a Michael en el hombro y señalando las aguas del canal. Los marcianos estaban allí. Timothy se estremeció. Los marcianos estaban allí, en el canal, reflejados en el agua: Timothy y Michael y Robert y papá y mamá. Los marcianos les devolvieron una larga, larga mirada silenciosa desde el agua ondulada».

Y en una última estación rumbo a la constelación de Cygnus (El Cisne), donde queda la dichosa Supertierra anunciada en 2015, nos detenemos en Another Earth, película dirigida por Mike Cahill con guion y actuación de Brit Marling; allí un planeta desconocido comienza a acercarse a la Tierra y con el paso de los meses nos damos cuenta de que ese planeta que se aproxima es exactamente igual a la Tierra. Otra Tierra con los mismos continentes, océanos y ciudades habitada por una gente igual a nosotros. Hay una escena fascinante en la que la presidenta de los Estados Unidos establece un primer contacto por radio para saludar a su par de la Otra Tierra y, luego de superar las interferencias del ruido cósmico, recibe una respuesta desde el espacio con su propia voz, la de una mujer con su mismo nombre y cargo.
Queda claro entonces que por cada uno de nosotros existe un otro yo en esa Tierra. Pocas cosas más vertiginosa que descubrir que los extraterrestres no sólo son idénticos a nosotros sino que somos nosotros; sí, nosotros, sólo que viviendo los futuribles que no nos tocaron, somos los mismos pero transitando una vida paralela, distinta pero extraordinariamente similar a la vez, una que perfectamente podríamos estar viviendo de haber tomado otras decisiones y haber sufrido otros accidentes (de los trágicos, y de los sublimes también).
Volvamos, ahora sí, después de estas vueltas por la ciencia ficción, a Kepler 452b. Y pensemos que con la ilusión de llegar hasta allá y habitar ese planeta es ahora la ciencia la que sueña con ser ficción. Ya no es la ficción la que, como estamos acostumbrados, nos invita a imaginar otros mundos, sino que es la existencia comprobada científicamente de otro mundo la que nos invita a fantasear con una nueva vida en él. Otra realidad, una nueva oportunidad.
Quién sabe, a lo mejor necesitamos proyectarnos en otra Tierra porque ya en este mundo extraño ―muy a nuestro pesar, el único que conocemos y tenemos― no nos hallamos. Y así como en Solaris era el planeta extraño el que se disfrazaba de hogar, ahora somos nosotros los extraterrestres que necesitamos vestirnos de lugareños en una nueva Tierra. Soñar con que los alienígenas, como en Another Earth, podemos ser nosotros pero con otra vida. Ojalá ―y he ahí el gran vértigo, la angustia existencial que en el fondo nos grita aunque nos gustaría poder acallarla―que luego de millares de años de viaje y de haber atravesado medio universo, no acabemos siendo exactamente los mismos.
Si alguna vez logramos realmente plegar el mapa estelar para acercar las dos Tierras, bien podríamos gozar de una nueva oportunidad ―remota pero probable―, y esa idea nos hace soñar pero también sufrir. Porque nos conocemos. Tenemos un largo expediente como virus, plaga y langosta. Quieran los astros que, como Octavio, el invasor, en el trayecto nos transformemos y así garanticemos no replicar, a 1400 años luz de la Tierra, el mismo desastre que hemos sido en casa.

*Acerca del autor:
José Urriola (Caracas, 1971) Licenciado en Comunicación Social, UCAB. Estudió la Maestría de Literatura Latinoamericana, USB. Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo, UAB. Ha sido productor, guionista y director audiovisual. Fue Jefe de Investigaciones del Banco del Libro. Ha sido docente de la Universidad Católica Andrés Bello, del Máster en Libros para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Diplomado en Estrategias de Lectura del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Es autor del cómic Chupetes de Luna (Thule, 2012), de las novelas Experimento a un perfecto extraño (Sudaquia, 2012) y Santiago se va (Libros del Fuego, 2015), y del libro de relatos Cuentos a patadas (Ekaré, 2014).