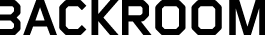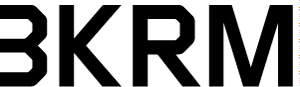¿Cómo hablarán los extraterrestres? Durante un buen tiempo se asumió que en inglés. Quizás porque los autores anglosajones de ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX se tomaron demasiado en serio aquello del inglés como idioma universal. O bien porque se dio por sentado que una gente que es capaz de atravesar galaxias enteras a bordo de sus sofisticadas naves espaciales tiene que poder hablar inglés con la facilidad de un respiro. Más tarde, para salvar tamaña incomodidad lingüística, se apeló a la incorporación de máquinas traductoras en la historia ―variaciones de C-3PO, el lustroso robot dorado de la saga de Star Wars que se ufana de hablar y traducir más de seis millones de lenguas―, de manera que cada quien hablara en su idioma materno y la máquina traductora se encargara de interpretarlo en una materia inteligible para cada una de las partes. Otra solución a la que se echó mano con cierta frecuencia sería la de los extraterrestres telépatas, que nos leían la mente al tiempo que nos proyectaba en la propia sus imágenes mentales, y listo, así se acababa la rompedera de cabezas, sin necesidad de abrir la boca ni arruinarlo todo con palabras.
Algunos autores más osados se ingeniaron códigos de comunicación cromáticos, táctiles y hasta odoríferos para que la barrera lingüística no significara un obstáculo en los intercambios con alienígenas. Por ejemplo, en VOR (siglas de Violet, Orange y Red) de James Blish, los extraterrestres tienen una membrana en la frente que cambia de color según el estado de ánimo de lo que desean comunicar, cosa que les permite a los humanos llegar a comprender el mensaje pero difícilmente poder responderlo. Si bien hay gente que es capaz de sonrojarse de pena, ponerse verde de envidia o roja de la furia, para ponerse violeta hay que provocarse la asfixia o sufrir de hipotermia y para ponerse anaranjado la cosa ya está mucho más difícil. En Memoirs of a Space Woman, de la escocesa Naomi Mitchison, es el tacto el único sistema comunicacional posible. La protagonista de la historia, una experta en sistemas de comunicación, consigue entablar una estrecha relación con un marciano llamado Vly, que para hacerse entender la arropa con su lengua, sus dedos de manos y de pies, así como con sus órganos sexuales; el asunto es que después de una amena charla con el extraterrestre ella queda embarazada de una criatura mestiza.
Uno de los casos más extraños que aborda este tema tal vez sea el de Los oscuros años luz, de Brian W. Aldiss, donde unos extraterrestres raros como rinocerontes de piedra negra no hacen otra cosa que gruñir y defecar. La comunicación con estas criaturas es tan imposible y frustrante que en un instante de iluminación el protagonista decide entrar a la celda donde los tienen cautivos, se acuclilla ante ellos y defeca él también sobre el suelo; gesto que es respondido por los alienígenas con un largo gruñido; entonces, por primera y única vez en la historia, somos testigos de la traducción exacta de lo que comentan entre sí los rinocerontes espaciales: «Qué cosa tan rara este hombre, ¿por qué habrá hecho eso?». Los oscuros años luz nos adentran en la desesperación y el desaliento: después de pasarnos siglos buscando comprobar que no estamos solos en el universo, cuando por fin entablamos el dichoso contacto con otra vida inteligente, nada sirve de absolutamente nada porque no hay forma de comunicarse con una especie tan desproporcionadamente distinta a nosotros y a cualquier otra criatura que hayamos podido incluso concebir.
Y esa es precisamente la postura compartida por Arthur C. Clarke (El fin de la infancia) y Stanislav Lem (especialmente en su obra La voz de su amo): es un acto de soberbia infinita, la nuestra, pensar que tal comunicación interplanetaria es posible. Clarke aseguraba que cualquier forma avanzada de ciencia o tecnología es indistinguible de la magia. Comunicarnos de tú a tú con unos seres del espacio capaces de llegarse hasta nuestro planeta no es ni siquiera como un conejo que se comunica medianamente con el mago que acaba de sacarlo de la chistera, es más bien como si tratara de emprender una comunicación diáfana entre el mago y las moléculas de la epidermis de las orejas del conejo. Sería incluso impensable, aseguraba Lem, que los extraterrestres repararan en nosotros o que nosotros tuviéramos la más remota posibilidad de intercambiar señales con un organismo millones de veces más complejo. No existe un puente comunicacional posible. Sería tan absurdo como un organismo unicelular intentando establecer contacto con nosotros para dejarnos claro que son una especie inteligente. Y que son cruciales para el universo, además. Visto así, y con grandísima humildad, toca asumir que no somos sino plancton espacial. Con ínfulas, con el ego hipertrofiado, pero no pasamos de ser paramecios antropomorfos. Por eso en las historias de Clarke, así como en las de Stanislav Lem, nunca se logra con éxito tal comunicación entre las especies de otros mundos, no hay manera de descodificar los mensajes que nos envían los extraterrestres desde el espacio exterior. No significan nada tampoco para ellos nuestras respuestas ni nuestros intentos por hacernos entender.
Hace unos años el famoso Stephen Hawking se convirtió en objeto de risas mundialmente a causa de su advertencia: «Los extraterrestres casi seguramente existen, pero yo aconsejo a los humanos evitar contacto con ellos». Es bastante probable que Clarke y Lem no se hubieran reído ni se lo hubieran tomado a chiste, así que vamos a ponernos un poco serios. Porque supongamos que estas criaturas que son capaces de doblar el tiempo y el espacio para cruzarse medio universo para visitarnos, se tomen la molestia de intentar comunicarse. Es obvio pensar que su concepto de lenguaje no es el mismo que el nuestro. Que su lenguaje no solo se articula distinto sino que nombra otras cosas, sirve para nombrar y concebir un universo que a nosotros nos es ajeno o totalmente incomprensible. Similar al argumento de Flatland, de Edwin Abbott Abbott, donde una esfera cae por accidente en el mundo bidimensional de los cuadrados e intenta explicar a sus captores sobre un universo lleno de curvas, profundidades y sobre la experiencia tridimensional: no hay manera de entender semejante aberración desde el punto de vista del cuadriculado; mejor someter a la esfera a un procedimiento para que piense y actúe en líneas y ángulos rectos, darle con todo hasta aplanarla en dos dimensiones que son las que hay y las que se entienden. Bueno, existe otra opción: que las esferas se nieguen a ser sometidas por el plancton y allí los que nos vamos a hinchar somos nosotros. Ojalá y nos toquen unas esferas benevolentes.
Samuel Beckett se preguntaba si realmente somos nosotros los que poseemos el lenguaje o si el lenguaje nos posee a nosotros. El lenguaje determina el tamaño del universo, incluso las fronteras de la imaginación. Determina no solo una manera de nombrar y entender al mundo, sino una manera de ser y actuar en él. Asunto el de Beckett que se podría complementar con el delirio de Burroughs, con esa locura tan peligrosamente cercana a la cordura que se resume en su concepto: el lenguaje es un virus. Un virus que se va apoderando de su anfitrión y le va borrando la identidad en la misma medida en que lo convierte en un cúmulo de copias y copias del propio virus.
Visto así, desde los lentes de Burroughs, el lenguaje como virus es un agente que se inocula, el lenguaje se contagia, el lenguaje enferma a su portador y lo va obligando a mutar en un sujeto idéntico al virus. Tal como sucede con los virus informáticos: todo en la computadora va desapareciendo y perdiendo espacio hasta que lo único que queda es el virus. El virus apoderado de todo. Por esa razón en los regímenes totalitarios es tan importante la inoculación progresiva y sistemática de una neolengua, al estilo de 1984: si hablas como quiero que hables acabarás pensando como quiero que pienses y no habrá luego manera de que entiendas el mundo de otra manera a la que te he sembrado. Bienvenido al organismo que habitas y conformas junto con millares de copias idénticas a ti: eres un virus. Un miserable virus.
Anthony Burgess, autor de La naranja mecánica ―que además de escritor fue lingüista y compositor musical― deja entender en su famosa novela (cuya adaptación al cine por Stanley Kubrick le traería más de un disgusto) que los jóvenes ingleses hablan en Nadsat debido a que los rusos lograron inocular su lenguaje de manera subliminal entre las nuevas generaciones, entre los rebeldes, los que rechazan la sociedad de sus padres; no hace falta lanzar una bomba ni disparar una mísera bala para someter al enemigo, se ha sembrado sutilmente un virus que a la vuelta de unos años convertirá a esos chicos británicos en los mejores aliados de sus rivales de hoy. Llevan alojado en sus organismos y lenguas el virus que les han inoculado. Y en virus se convertirán. Si hablan como los rusos y así comienzan a entender (nombrar y pensar) el mundo, pronto serán más rusos que hijos de sus flemáticos padres.
Hay un relato de Robert Sheckley llamado «Shall We Have a Little Talk?» donde se narra sarcásticamente el éxito de la dominación capitalista de la Tierra sobre el resto de la galaxia. Toda ella capitalista, entera, excepto por un pequeño planeta que aún se niega. Con el propósito de poder acabar con tan molesta e irrisoria resistencia, es enviado allí un emisario con la excusa de comprar una propiedad, pero una vez llegado al planeta el protagonista se encuentra con la dificultad de que la lengua de los alienígenas cambia a diario. Cada día el lenguaje del planeta irreductible atraviesa por todos los tipos estructurales, como un mecanismo de defensa contra el planeta colonizador. Protegerse del lenguaje que intenta sembrar el invasor funciona como escudo y como válvula de escape. Y al conquistador se le puede ocurrir ponerse como un pavo real, atosigar a la víctima con el despliegue de todas sus armas de seducción, cubrirla de elogios, flores, amenazas o improperios: esa criatura es inseductible. No hablan el mismo idioma, no ven las cosas con los mismos ojos, no hay manera de que piense de ti lo que estás pensando/deseando de ella. No hay lugar para la retribución de palabras, ideas ni sentimientos. Tan inútil como tratar de aprehender un alma que cada veinticuatro horas se metamorfosea en otra o incluso puede vaporizarse y desmaterializarse a voluntad. No se halla, en fin, el organismo para infectar. El virus no encuentra asidero, queda condenado así al vacío, a flotar estérilmente en la nada hasta optar por la autodestrucción.
Volvemos en este punto al terrible Billy Burroughs y su lenguaje como virus; pero ahora para pensar que ese virus puede ser vacuna. Al final, las vacunas no son otra cosa que bacterias o virus, ya sean vivos o debilitados, que han sido criados con el fin de inmunizar contra la amenaza que ellos mismo significan. El lenguaje como virus es la enfermedad pero también podría, potencialmente, ser la cura. La muerte y la vida, el arma de destrucción y la clave para la salvación cohabitando en el mismo agente. Burroughs aseguraba que el fin de lenguaje era el caos, el ruido absoluto, y por último el silencio. Pero podría pensarse también esa naturaleza viral del lenguaje como una metáfora de vacunación, de inmunización: el lenguaje que se inocula también puede ser un agente para estimular las defensas. Si bien hay lenguajes que son agentes de destrucción, hay otros que son elementos portadores de la construcción y la elevación. Existe, no lo podemos olvidar, el lenguaje como poesía, el lenguaje como insigne portador y forjador de la belleza, un lenguaje que nos haga más sabios, más librepensadores, menos cuadrados y menos ombliguistas; un lenguaje como el de los heptápodos llegados súbitamente del espacio exterior en Arrival ―película de Denis Villeneuve inspirada en la fabulosa historia de Ted Chiang, «La historia de tu vida”― que sirva de arma y de herramienta a la vez. No es casual que cada vez que estos extraterrestres de siete extremidades se refieren al motivo que los ha traído hasta la Tierra digan que es para hacernos entrega de un «arma» y que el término sea traducido por los lingüistas de la Tierra a veces como «arma» y otras como «herramienta». Y tal arma/herramienta que nos traen de regalo los heptápodos no es otra cosa que su lenguaje. Uno capaz de hacernos percibir y experimentar el tiempo y el espacio de manera distinta. Capaz de permitir elevarnos a una nueva dimensión, donde podamos vivir en simultáneo, aquí y ahora, todo lo ocurrido y todo lo que está por acontecer. Un lenguaje para hacernos testigos del pasado y visionarios del futuro a un mismo tiempo, que nos convierta en historiadores, poetas, filósofos, narradores de ciencia ficción. Un lenguaje superior, en fin, adecuado para la concepción y construcción del mundo que se desea, porque «no es sino a través de la indagación en lo imposible que se pueden ensanchar los límites de lo posible», como decía Arthur Clarke. Hay que forjar entonces, inocularlo y propagarlo, ese lenguaje que imagine lo imposible y ensanche así lo posible, un lenguaje cargado de nuevos sentidos. Cargado de nobleza.
Ante la inoculación y la proliferación de ese lenguaje inmunizador, el lenguaje como virus vacunador, no hay neolengua totalitaria ni necedad rimbombante que valga. No puede prosperar la estupidez ruidosa en un entorno de inteligencia, belleza y buen gusto. No encuentra eco, no hay respuesta, incluso no hallaría manera de ser decodificado o comprendido; es como plancton, una vez más, que se trata de comunicar a los gritos, de manera altisonante, vociferante y amenazadora con un organismo infinitamente más grande, sublime y complejo, y que además anda en otra, por lo cual es absolutamente inaccesible e imperturbable.
Y ciertamente, sí, tenía razón Burroughs, solo que la vía no era la del contagio, la enfermedad, la adicción, el caos, el vértigo y el ruido absoluto: al final el destino del lenguaje siempre será el silencio. Un hermoso, apacible y sabio silencio para poder pensar mejor. Y expresarse mejor.
*Sobre el autor:
José Urriola (Caracas,1971) es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido productor, guionista y director audiovisual. Es autor del cómic Chupetes de Luna (Thule 2012), de las novelas Experimento a un perfecto extraño (Sudaquia 2012) y Santiago se va (Libros del Fuego 2015), y del libro de relatos Cuentos a patadas (Ekaré 2014).