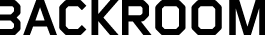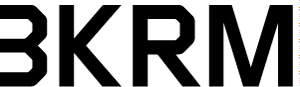A lo mejor la estética sólo puede lidiar, hoy, con obras en progreso ininterrumpido.
Las pinturas de Alberto Giacometti parecen privilegiar una visión al filo de lo inacabado: en principio resalta una serie de líneas que en la obra de otros se podría interpretar como marcas de apoyo. Quien observa alguna de sus telas tal vez imagine que se enfrenta a un mero estudio, a la instancia preliminar de un proyecto en perpetua ejecución; si las describiéramos como un edificio, deberíamos pensar que las agobian andamios olvidados o tuberías demasiado notorias: en eso serían la versión bidimensional del Centro Pompidou. Sin embargo, la reiteración nos lleva a concluir que se trata, más bien, de un voluntario rasgo de estilo: Giacometti desconfía a la vez de la estructura mimética del retrato clásico y el impulso estroboscópico del arte cubista. En La madre del artista (1950), la figura de la anciana está ubicada en el centro de un espacio que parece decorado con una telaraña polícroma. El entramado sirve como un velo que entorpece la nitidez de cualquier entidad. Acaso pueda decirse que allí se muestra un cuerpo en el instante de su aparición en un cuarto que tampoco existía previamente; la pieza se compone como un ejercicio concentrado de lo nuevo, de lo que antes no había sido exhibido, salvo como teorema o fantasía. Es, simultáneamente, práctica catastral y tratado filosófico. Yves Bonnefoy lo resume bien: l’art devient instauration d’être —el arte se hace instauración de ser (18).

Una lectura quizá hiperbólica nos llevaría a considerar a esa mujer como una víctima: la propia metáfora de la telaraña la impone ante nosotros como presa virtual. Me interesa menos, lo confieso, su derivación freudiana, el trauma o el síntoma que la ortodoxia querría descubrir como trasfondo oculto pero, al cabo, discernible. Prefiero ahora la evidencia sin máscara: la fricción calculada por Giacometti y sostenida por aquellas rayas repartidas como hachazos sobre la superficie. La obra admite en su formato lo concluso y lo preparatorio, el equívoco de lo nebuloso, el sistema de todo lo inmaduro, que deja así de definirse por oposición a aquello que ha adquirido su carne y su esqueleto. El cumplimiento del arte no pasa, entonces, por la certeza culminante del cuadro “terminado”; en todo caso, la noción de fin ha sido suficientemente trastocada para obrar como prescripción irrefutable, y es ahora un sencillo ideal reactivo.
Me gusta pensar que Giacometti hace un comentario irónico al destino de Paolo Uccello —el personaje de Marcel Schwob, no el hombre histórico. En un relato de Vidas imaginarias (1896), Schwob detalla la pasión geométrica del pintor italiano. Fascinado por el mecanismo de la perspectiva, allí Pablo el Pájaro con obsesión se aboca al dibujo reiterado de trazos de perfección numérica, como dispositivos soñados por un dios euclidiano; a esos objetos los llama mazocchi. “Representaba también todos los animales y sus movimientos, y los animales y gestos de los hombres, a fin de reducirlos a sus líneas esenciales” (118). Su trabajo constante se vinculaba, pues, con la representación de una metafísica delimitada por los ángulos y las curvaturas. El escritor francés compara al artista con un alquimista: “Intentó concebir el universo creado tal como se refleja en el ojo de Dios, que ve brotar todas las figuras de un centro complejo” (118). La analogía resume un propósito: eliminar de la pintura aquello que sólo se concibe como un adorno mal puesto sobre las entidades absolutas de la teología.
Aun el afecto es para Uccello una serie de magnitudes vectoriales: una tarde conoce a una niña de trece años a quien se llevó a vivir con él para evitarle maltratos; su nombre era Selvaggia. Paolo apenas le hacía caso, porque dedicaba toda su atención al diseño de “formas universales”. Selvaggia “jamás comprendió que Uccello pudiera preferir perderse en aquel laberinto de líneas rectas y curvas a contemplar el tierno rostro que se levantaba hacia él” (120). La devoción del pintor por aquellos esquemas le impedía ganarse bien la vida, y al poco tiempo la niña murió. Ni esa circunstancia distrajo a Pablo el Pájaro de su tema raigal: “Uccello representó la rigidez de su cuerpo, y la unión de sus manitas descarnadas, y la línea de sus pobres ojos cerrados. No supo que estaba muerta, del mismo modo que no había sabido que estaba viva” (121). Con los años, él mismo murió de inanición, después de terminar un retrato de Santo Tomás tocando la llaga de Cristo; quienes vieron la obra supieron que el hombre se había hundido en un “confuso amasijo de líneas” (121).
El texto de Schwob opera como un generador de antinomias: la perdición de Uccello tiene su contraparte en la destreza del genio, que sabe prescindir del rigor explicitado de las rectas y otras señales gráficas. Habría mucho de naturalidad en el oficio de quienes crean a partir del ocultamiento de la malla de la perspectiva, o de su negación. ¿No es el protagonista del documental Le mystère Picasso (1956), de Henri-Georges Clouzot, un ejemplo de absorción a un ámbito inconsciente deslastrado de muletillas, de hitos, de referencias claras al espacio y la distancia? La mano se mueve allí sobre una extensión sin cuadrículas, como lo haría la de un dios que ilustrara ex-nihilo: entre el momento inicial del universo y el surgimiento de la primera silueta media un acto de pura imaginación a mano alzada.
Para Giacometti, la nada está repleta de aditamentos “fútiles”. Supongo que eso redefine nuestros vínculos con una obra de arte: ya no priva en ella el principio de necesidad, sino el enturbiamiento de lo imprescindible. Un retrato se convierte en una obstruida manifestación de la persona, en la presencia de manchas inorgánicas, en la parodia del aura y su solemnidad mediúmnica. El mismo ambiente se expone menos en la segregación de los contornos que en su contagio. Paradójicamente, cada objeto conserva su autonomía: ocurre el milagro del sucio transparente. Será que la nitidez es una simple derivación de la costumbre, y aquello que observamos no se organiza en la retina, sino en la experiencia.
La escritura del texto tachado (strikethrough) es como el equivalente literario de esas pinturas de Alberto Giacometti. Cito un fragmento de Amy Catanzano:
contemporary poetry
insert: poem here
insert: essay here call it:
essay-poem insert:
appropriated text
call it: poetry insert:
sound poem call it:
wave score insert:
visual poem call it:
if sound could see
claim: the text is dead
just schrödinger: the text!
No voy a traducir esos versos, pero debe decirse que cada uno de ellos es, ciertamente, traducible. Su lectura no está imposibilitada por aquellos guiones continuados. El efecto es ambiguo: el poema se construye como un texto que se rechaza pero no desaparece, que se censura en vano, con una laxitud de política torpe. Es, en fin, un discurso zombi que proclama la condición literaria de la indefinición. La referencia a Erwin Schrödinger apoya ese carácter. La propia Catanzano lo explica: “El gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo. El poema es y no es legible. El texto tachado es simultáneamente un gesto y un artilugio” (Rothenberg). Como el retrato del artista suizo, las palabras tienen la apariencia de los elementos que parcialmente se asoman y huyen, al punto de que no llegamos a saber del todo si rehusan ser fijados o eligen permanecer como ectoplasmas. A lo mejor esa naturaleza confirma lo que Borges escribió al final de La muralla y los libros: “esta inminencia de una revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho estético”.
La madre de Alberto Giacometti y los sintagmas de Amy Catanzano son como signos de una opacidad fundamental. En ellos se reitera el espectro de una subjetividad que no se espesa ya ni puede someterse a una idea hegemónica; el dios que la rige no comparte los fervores del Uccello ficticio de Marcel Schwob. La creencia que acaso sobreviva tiene que aceptar su transitoriedad, como un hermoso fuego artificial o, en fin, un fuego fatuo.
Referencias:
Bonnefoy, Yves. Giacometti. Paris: Éditions Assouline, 1999.
Rothenberg, Jerome. “Amy Catanzano: ‘The Imaginary Present’, a poem & a commentary from Quantum Poetics”. Jacket2. PennSound/Kelly Writers House. 12 de septiembre de 2012. Web. 19 de enero de 2016. <http://jacket2.org/commentary/amy-catanzano-imaginary-present-poem-commentary-quantum-poetics>
Schwob, Marcel. Vidas imaginarias. Trad. Ricardo Baeza. Buenos Aires: Emecé, 1998.
Acerca del autor:
Luis Moreno Villamediana (1966) es licenciado en Letras por la Universidad del Zulia. Ha publicado Cantares digestos (1995), Manual para los días críticos (2001) y En defensa del desgaste (2008). Recibió el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde (1997), el Premio de Poesía de la Bienal José Rafael Pocaterra (1992), el Premio de Poesía Eugenio Montejo y Premio Nacional de Cuentos Guillermo Meneses.