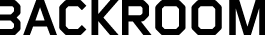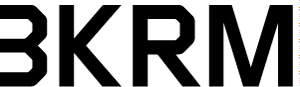We inhabit the distance between a word and itself
Enrique Enriquez
A veces cuento una historia porque no puedo moverme.
Pero la verdad es que me gusta volver sobre las cosas que me paralizan. El otro día leí en Twitter unos versos de Auden: And ghosts must do again / What gives them pain. Y me reí. Además, uno siempre quiere sentirse especial creyendo que tiene algo en común con los poetas ingleses, lo cual no sé si es amor literario o racismo endógeno.
La mayoría de las historias que bosquejo no llegan al papel o a la pantalla, se conforman con transcurrir en esa licuadora ciclotímica que es mi interior. Puedo jurar que he escrito varias obras maestras en el autobús que me lleva desde el supermercado hasta la casa, en esos gloriosos días en que no me asesinan o me roban, pero se deshacen en algún olvido; solo me queda la certeza de haber sido otra persona, de haber vivido un deleite envidiable en silencio. Tal vez escribir no sea más que el falaz eufemismo del aislamiento, incluso cuando se está desesperado por atención.
Pero entonces a veces cuento una historia muy larga que es siempre la misma pero siempre me asfixia y es porque no puedo moverme. Escribir, en mí, es negociar el aire con la parálisis y el mundo. También es luchar contra el aburrimiento o la flojera, y últimamente contra la sensación de que es ridícula esta parte de mi vida frente a esa otra parte de mi vida donde corro por salvarme en un país sin antibióticos ni democracia. Ser escritor tiene algo de sálvate como puedas y de montaje pretencioso. A mí me encanta, especialmente si me invitan a otro país y termino como el centro de atención porque vengo de esta filial del averno y todo lo que digo se interpreta alegóricamente o con lástima. Luego hay que llegar a casa y rumiar lo estrambótico del show, toca asumir la soledad primaria que subyace en cada palabra –y cada palabra, que es más o menos tiempo robado a la sentencia de muerte, la distancia entre un juego y el destino. Entonces te avergüenza todo y te preguntas si esa vergüenza, en parte, no es también otro espectáculo. ¿Qué diría Borges de esta vaina? Ahora que se murió Piglia quizás debamos confesarnos ante su memoria.
Pero hubo una época en que yo escribía para nadie, no había reseñas, ni culitos echándote los perros, ni ferias, ni bautizos en Lugar Común, ni críticos rabiosos por Twitter, ni jevas locas desesperadas por ser tus amigas. Escribías en silencio, a secas, como cuando vas en el autobús con la salsa a todo volumen. No tenías edad para coger o votar, pero sabías dos o tres cosas importantes. Sabías conjurar tu propia ausencia. Le ponías seguro a la puerta para rayar un cuaderno y tocarte aquella preciosa posesión genital, todo eso era para ver qué era cierto y qué no.
Hay algo penoso en soñar con el cuerpo despierto y buscar la verdad. Es ausentarse de la realidad, comprometerse con un fervor por cierta nada formidable y presuntuosa. Es la adrenalina de los aburridos que leen o de los elegidos por Dios, ustedes me dirán.
Después de reírme con una tira de Liniers, en la que se aprecia a Enriqueta imaginando una ballena en su bañera ―y no a cualquier ballena sino a Moby Dick― recordé en un sopetón emocionado que cuando era niña jugaba a que si volteaba de repente, a la hora de la ducha, me encontraría brotando de la pared a un tiburón con la boca abierta, con todos sus dientes sanguinarios hambrientos de mí. La gracia del ejercicio, por supuesto, era imaginarlo con tal resolución que me dieran ganas de salir corriendo. Tendría seis o siete años la primera vez que sucedió; desde entonces estoy persuadida, la realidad en mi interior existe con todas sus huellas. El otro día leí que Rodrigo Rey Rosa dijo que «ahora estoy convencido de que la supuesta realidad, que no existe, es un caso especial de la ficción». No sé si eso es un alivio o una penitencia. En todo caso, ante cualquier inconveniente, podemos hacer como Leopoldo María Panero: «Y todos los días fingiré que existo».
En una ocasión más lejana recordé otro de mis primeros ejercicios narrativos, gracias a que estaba con un novio. A él, de la nada ―y digo de la nada porque no era algo que hubiésemos conversado nunca― se le ocurrió jugar, en medio de una faena amorosa, a que me violaba. «Esa es tu fantasía, ¿verdad? Que te den duro, que te agarren y te violen esa cuca». Ni siquiera me enojé, bah. En realidad sentí un poco de lástima porque él quería parecer un chico malo pero no hizo mucho más que el ridículo. Le seguí el juego, yo tenía veinte años y estaba enamorada. Lo importante, en todo caso, es que recordé en un sopetón emocionado que años atrás ―cuando comprendí que vivía en un mundo en el que podía ser violada― siempre recurría a una ensoñación donde remediaba el peligro: me imaginaba a mí misma como una samurái o una Chuck Norris, y más tarde como Trinity la de Matrix. En mi mente no solo escribía que algún día tendría sexo sino que también le haría mucho daño a quien se atreviera a pensar que podía hacérmelo a mí. En mi imaginación yo era valiente y estaba a salvo, blandía espadas y repartía puñetazos místicos. Tal vez la imaginación es el único lugar donde estamos a salvo, aunque es bien sabido que los libros también nos hieren.
Finalmente, otra de las grandes costumbres narrativas que ha forjado mi existencia es la del amor romántico. Mis padres no me dieron el mejor ejemplo porque esos bichos nunca se amaron, pero desde que recuerdo (y quizás precisamente por lo antes mencionado) yo tenía el impulso de soñar con una relación deslumbrante que justificara ―y acabara― con mi vida, algo que le debo a Candy Candy y al Drácula de Francis Ford Coppola. Ahora, a pocos meses de cumplir treinta años, agradezco cierto aburrimiento porque al menos eso indica que no sufro. Lo cual no quiere decir que no siga añorando el paraíso en el mundo paralelo de mi soledad artificiosa. El otro día leí en el rutilante Cuaderno de Tokio, de Horacio Castellanos Moya, cómo el autor confesaba soñar intensamente con el coño de cierta mujer. Y yo dije, en mitad del cuarto y con mis manos al cielo, que yo también soñaba con el pene de cierto hombre. Eso no es amor, ya sé, pero por algún lugar se empieza a prometer. Gaston Bachelard dijo que «se sueña antes de contemplar. Antes de ser un espectáculo consciente todo paisaje es una experiencia onírica». En mis cuentos la gente se enamora hasta el final de sus consecuencias, lo cual me genera mucha envidia. Cuando pienso, asimismo, en las relaciones amorosas en las novelas de Pamuk o de Nabokov, me da la impresión de que estoy muerta por dentro y que nunca he amado a nadie. Pero está bien sospechar, la misión de la literatura es esa: que no quede nada sagrado, que todo sea objeto de la más vil desconfianza.
Lo único que he hecho desde que recuerdo es hablar sola. Ese es mi fenómeno paranormal. Es como rezar, al menos, para decir que estas ruinas son mías. Sucede en las mañanas cuando me consagro a buscar fuerzas para levantarme y no desear estar muerta, y entonces me concentro en lo que hace mi corazón, desde bombear mi sangre hasta hacerme arrepentir de algunas cosas que he hecho. Tiburones villanos, violadores muertos o penes en mi boca, todo eso se conecta por la gracia de un diálogo entre los fragmentos de mí misma.
Imagino un ataúd con huesos sueltos, un alboroto de tiros y caña, como cuando entierran a un malandro. La literatura ―su consumo o su ejercicio, da igual― es un muerto esplendoroso haciendo bulla en tu resquicio pudendo, mil veces agitando cadenas desde la culpa o el rencor. Desde la felicidad, quién quita. ¿A ustedes no les pasa que se despiertan a mitad de la noche y no entienden cómo es posible que tengamos una voz por dentro todo el tiempo? Poseer algo vivo, dialogante y mordaza, memorioso y profeta, es una concesión evolutiva que todavía me asombra. Es la distancia entre el nacimiento de una estrella y un cuento de ultratumba.
*No es un guiño a La novela luminosa, de Mario Levrero, sino a Jesús Sanoja Hernández y su «Llueve / llueve hasta quedar ciego el ejercicio luminoso».