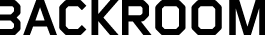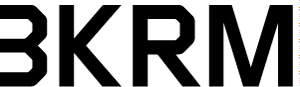Esta historia comienza en Roma, en los tempranos años 30. Una nana joven y hermosa ―vamos a imaginarla como una especie de Sophia Loren o Monica Vitti― arrulla a un bebé; se trata del hijo de un par de estadounidenses, los Collins, que por razones de trabajo viven en Italia y la han contratado (a pesar de que ella el inglés apenas lo habla) para atender al niño. El pequeño lleva por nombre Michael, pero ella le llama «Michele». En un instante, cuando se quedan a solas, se le acerca suavemente al oído, lo aprieta contra el pecho y le susurra algo, un secreto modulado en esa lengua preciosa que Carlos I de España (y V de Alemania) aseguraba que era el mejor idioma para hablar con las mujeres. El niño, como si pudiera entenderla, sonríe. Se ríen entonces los dos.
Dejamos esa escena romana congelada allí y viajamos en este momento a casi cuarenta años al futuro y a unos 380 mil kilómetros de la Tierra. Y nos reencontramos con el mismo Michael Collins pero ya hecho un hombre y trajeado de astronauta, en órbita alrededor de la Luna en una misión llamada Apollo 11. Es el 20 de julio de 1969, el día en que por primera vez un ser humano dará «un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad» al posar su pie sobre la superficie lunar. Michael Collins es el tercero y más gris de los tripulantes de la nave, es el único de ellos que se ha lanzado semejante viaje para no pisar jamás la luna, es ―para qué darle más vueltas― el que ha quedado confinado al papel del chofer designado. El que se tiene que quedar tras el volante dando vueltas por la zona mientras los otros dos dicen sus frases históricas y clavan su bandera y recogen minerales cósmicos y se filman dando saltos prodigiosos y se toman fotos con los astros reflejados en sus escafandras y dejan sus huellas para siempre grabadas sobre el suelo lunar.
A Michael Collins no parece molestarle ser el menos héroe de los héroes. Relegado siempre a la fila de atrás en todas las fotos, es el que casi no habla y a quien entrevistan menos. El que casi nunca tiene cabida en los tiros de cámara. El que se queda callado y en un rinconcito mientras que sus colegas, Neil Armstrong y Edwin «Buzz» Aldrin, se llevan todas las palmas y los flashes. Porque Armstrong es indudablemente el protagonista de la película, el que se le ocurrió desde la escalerilla del Módulo Lunar Eagle aquello del pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad, es el tipo guapo que bien pudo haber sido Superman pero optó por vestirse de astronauta; y Aldrin, a su lado, es como el gran amigo, su compañero y aliado, es una suerte de Batman en este cuento. Porque Aldrin es a quien realmente vemos en esas fotos históricas del hombre de la luna, el que dejó aquella mítica huella de su bota sobre el suelo lunar, es el que incluso legaría su nombre para Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, quien se llama así en honor a Buzz Aldrin. De Collins en cambio nadie se suele acordar, es el que hay que buscar siempre en Internet, un flaco añejado por la calvicie prematura a quien se mira con un poco de desdén, también de lástima mezclada con risa: ah sí, pobrecito, este es el que viajó y volvió pero no estuvo.
Y es que estamos tan acostumbrados a la heroicidad ruidosa, a la dictadura del figureo y a la idolatría fácil, que los héroes silenciosos nos pasan desapercibidos. No nos enteramos de su valor. Pero lo cierto es que esa medalla de bronce de Michael Collins, ese humilde tercer lugar, esconde algo que vale más que el oro. Solamente hay que rasguñar un poco más allá de la superficie (la de la luna y la de este mundo también) para descubrir la discreta grandeza de Mike Collins. Una heroicidad entrañable conformada por todo lo que no se cuenta, por todo eso que ha pasado desapercibido al estar enfrascados contando y mirando exclusivamente lo evidente.
Resulta que no se cuenta que Michael Collins sufría de claustrofobia. Que se asfixiaba, especialmente, una vez se enfundaba dentro del traje espacial y se calzaba la escafandra sobre la cabeza. Que tuvo que manipular el sistema de enfriamiento interno del traje para poder aguantar semejante tormento y sobrevivir a la desesperación. Que nunca, en ningún momento de su largo entrenamiento ni de sus prolongadas travesías por el espacio exterior, dejó de sentir claustrofobia; simplemente aprendió a domarla, a lidiar con ella, como quien logra establecer un armisticio con un tigre interior.
Tampoco nos cuentan que nunca nadie había estado tan solo y tan lejos de casa como él. Porque mientras Armstrong y Aldrin se pasaban un día en el Mar de la Tranquilidad de la Luna, y sus aventuras espaciales eran seguidas literalmente por todo el mundo, a Collins le tocó orbitar a solas alrededor de nuestro satélite durante casi veinticuatro horas y entonces se internó por el lado oculto de la Luna. Por primera vez en la historia de la humanidad alguien se sumergía en la zona más oscura del espacio, a más de 400 mil kilómetros de la Tierra, sin ningún tipo de contacto radial con Houston ni con sus dos colegas, pues la masa lunar se atravesaba y bloqueaba toda señal. Años más tarde Collins confesaría en una entrevista: «Cuando Neil pronunció sus famosas palabras yo fui el único que no pudo escucharlo; en ese momento estaba recorriendo la órbita por el lado oscuro de la Luna y mi radio no podía recibirlos ni a ellos ni a la Tierra. Creo que desde los tiempos de Adán nadie se había quedado tan solo».
Tampoco nos cuentan que por primera vez un ser humano sería capaz de observarnos desde un mirador tan insólito como privilegiado: Collins pudo ver en una misma imagen la silueta enorme de la luna y más allá, al fondo, nuestro planeta azul flotando en el espacio. Le pareció la Tierra tan vulnerable como una bomba de jabón, le pareció inconcebible también que en ese planeta estuvieran ahora mismo ocurriendo guerras o que su superficie estuviera marcada por las cicatrices de las fronteras. Supo entonces Collins en ese momento de soledad y aislamiento sin parangón que tenía una historia por contar, que esa imagen de la Tierra resplandeciendo en el espacio más allá de la curvatura de la Luna, no lo iba a abandonar jamás. Tampoco lo harían las reflexiones que se le vinieron a la mente en esas horas de perdido en el espacio y que por estar totalmente incomunicado no pudo compartir. Allí surgió la chispa que detonaría su anhelo de escribirlo todo en primera persona, asunto que materializaría cinco años más tarde en un libro entrañable y de rebosante llana sabiduría titulado Carrying The Fire (Llevando el fuego). Este libro, enteramente escrito por Collins (rechazó de forma radical que un escritor fantasma se encargara de contar la historia por él), da cuenta de toda la aventura, la belleza y el drama que rondara su vida como astronauta; lo hace, además, con una simpleza que roza lo familiar, con enorme humildad y con generosas dosis de humor.
Ray Bradbury aseguraba que la escritura lo había convertido en hombre del espacio, fue por medio de la literatura que pudo cumplir su sueño infantil de ser astronauta algún día. A Collins, en un trayecto idéntico pero en sentido inverso, fue su muy peculiar experiencia como astronauta lo que le llevó convertirse en escritor.
Cuenta Collins que durante su periplo por la zona oculta de la luna escuchó un zumbido raro e inexplicable, algo parecido a una estática cósmica o quizás a una música espacial, una cosa que no era para nada atribuible ni lejanamente al sonido de la radio (que además, recordemos, no tenía señal en aquel momento); pero estaba tan lejos y tan solo y en un lugar del espacio donde nunca antes alguien había estado, que quién sabe. También asegura el viejo Mike que durante sus múltiples órbitas alrededor de la luna no sintió miedo en ningún momento, al menos no por su propio pellejo; tuvo miedo, sí, por Armstrong y Aldrin, que algo fallara y que no pudieran abordar de nuevo la nave Columbia donde los estaba esperando. Entre una u otra razón, lo sabían ellos y lo sabía Houston también, había un 50% de probabilidades de que algo fatal ocurriera, que se quedaran para siempre en la Luna. Entonces Collins tendría que regresar solo a la Tierra, con el estigma de ser el astronauta que volvía al hogar mientras los héroes se quedaban en el espacio.
Por cierto, hay una discurso nunca difundido por Richard Nixon (afortunadamente) que se filtraría a los medios algún tiempo después; el cual decía: «El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna a explorarla en paz se quedaran en la Luna a descansar en paz. Estos valientes, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben bien que no hay esperanza alguna de ser rescatados. Pero también saben que su sacrificio simboliza un mensaje de esperanza para la humanidad».
Cuando en el año 2009 se cumplió el aniversario número cuarenta de la fecha en que los hombres del Apollo 11 conquistaron la luna, Michael Collins concedió una entrevista para el diario inglés The Guardian, y allí el viejo astronauta, a sus 78 años ―siempre esquivo a las exigencias de la fama, la luz pública y las entrevistas― confesó: «Yo no soy un héroe, no se confunda, soy un tipo con suerte. Todo lo que logré en la vida fue en un 10% por insistencia y en un 90% por buena suerte. Por favor, sobre mi lápida pongan: Lucky (suertudo)».
Volvemos ahora sí a la nana italiana que ya no es tan joven pero sigue siendo una mujer hermosa. Ella se despierta una madrugada en Roma, es verano de 1969, se va en puntillas hasta la sala para encender la televisión sin volumen; se pega mucho a la pantalla, escudriña la imagen, le cuesta encontrar lo que busca, pero finalmente ahí está, siempre al borde de la toma, siempre en la fila de atrás, siempre callado, con esa actitud de quien prefiere estar camuflado con el papel tapiz del fondo, de quien se siente en calma estando en las sombras mientras los demás acaparan todas las luces. Sí, es él, lo reconoce, ahí está su «Michele», con esa cara de satisfacción que da saber que la misión está cumplida. Con esa sabiduría que tiene el que ya aprendió que la felicidad, al final, se parece un montón a la calma. Sophia (o Monica) sonríe y viaja al pasado, se interna en sus memorias, vuelve mentalmente a los tiempos en que le cambiaba los pañales y le limpiaba los mocos al bebé de los Collins, y entonces susurra una vez más lo que tantas veces le dijo al pequeño: «Tú vas a llegar a muy lejos, pero no se lo digas a nadie».
Sobre el autor:
José Urriola (Caracas,1971) es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido productor, guionista y director audiovisual. Es autor del cómic Chupetes de Luna (Thule 2012), de las novelas Experimento a un perfecto extraño (Sudaquia 2012) y Santiago se va (Libros del Fuego 2015), y del libro de relatos Cuentos a patadas (Ekaré 2014).