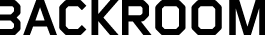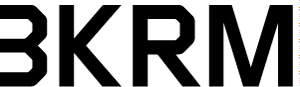En la introducción a su libro El rival de Prometeo. Vida de autómatas ilustres, Patrick J. Gyger asegura que durante los siglos XVII y XVIII la filosofía y la tecnología se hermanaron en una armonía sin parangón en la historia. Se popularizó entonces la idea de que Dios era sinónimo del Gran Relojero y que el cuerpo humano no era otra cosa que el más perfecto de los relojes. El hombre, al final, sería una máquina orgánica. Una máquina con espíritu. El fantasma que habita la carcaza de piel. Somos tecnología rara y sensible, que piensa, inventa, respira.
Fue en ese contexto de las artes imbricadas con las ciencias que apareció en 1738 El Flautista de Jacques de Vaucanson, un autómata que tocaba varias tonadas en su flauta traversa como si se tratara de un músico profesional. Un fascinante engranaje de poleas, válvulas y pesas que reproducía el mecanismo de pulmones, laringe, labios, lengua y dedos y que era capaz de «hacer música». Un año más tarde el mismo Vaucanson fascinaría al mundo con un segundo autómata: un pato artificial de cobre dorado capaz de beber, comer, graznar, chapotear de la misma manera en que lo haría uno vivo. Al pato de Vaucanson, inclusive, se le podía dar un grano de maíz en el pico, que agradecía con frenético aleteo, se lo tragaba y al cabo de unas vueltas lo expulsaba, ya procesado y convertido en materia fecal, a través del agujero posterior ubicado bajo su cola. Por cierto que Vaucanson hizo trampa y nunca lo explicó, años más tarde se descubriría que el grano de maíz caía realmente en un compartimiento secreto y eso activaba un sistema que abría otro compartimiento donde se liberaban las supuestas heces del pato. Pero quién lo duda: tras todo acto mágico siempre se esconde un truco inconfesable.
Otros autómatas famosos de aquellos tiempos, en los que la alquimia se confundía afortunadamente con la mecánica, fueron el jugador de ajedrez de Von Kelpem (capaz de ganarle partidas a jugadores insignes de 1769) y el androide escritor de Pierre y Henri-Louis Jaquet-Droz, el cual ―entre otras frases― era capaz de escribir «pienso, luego existo». Y aunque eso fue en la década de 1770, el robot sigue escribiendo hoy día desde un museo en Suiza. Quién sabe si a la vuelta de unos años se acabe ganando el Nobel.
Y si bien estos autómatas pueden causarnos fascinación, sorpresa y hasta franca simpatía, difícilmente habrá alguien en este vasto mundo que caiga, como lo hizo Pigmalión ante su hermosa estatua, rendido ante los encantos irresistibles del flautista traverso o fulminado de amor por el pato defecador, por el implacable ajedrecista o por el escritor cartesiano del museo suizo. Brian W. Aldiss, autor de Los superjuguetes duran todo el verano (obra que más tarde sería convertida en el guion de Inteligencia Artificial por Stanley Kubrick y llevada al cine finalmente por Spielberg), aseguraba que en algún momento los seres humanos seríamos capaces de crear una máquina perfecta con impecable apariencia humana, programada, además, para querernos incondicionalmente y encontrarnos siempre fascinantes; pero entonces Aldiss se hacía la siguiente pregunta: ¿Seremos capaces nosotros de quererlas de vuelta con la misma intensidad con la que nos quieren? Algo que resume y deja flotando pesadamente en el aire en una frase suelta, aislada, allí justo después de presentarnos en un primer párrafo a una madre que juega con su hijo en el relato de Los superjuguetes:
«Aquella mujer había intentado querer al niño».
Y basta con esa pedrada envuelta en algodones, con ese sutil mazazo, para hacernos entender que ese niño puede que sea adorable, alegre, obediente, ocurrente, cariñoso, que se desviva de amor por su madre, puede que sea un hijo soñado… Pero es insuficiente porque es artificial, esa madre está incapacitada para retribuirle el sentimiento. Ella lo ha intentado pero no se le da. Nada que lo logra.
Así que somos modernos prometeos, relojes con ínfulas de maestros relojeros, buscamos la perfección en nuestras criaturas pero somos incapaces de quererlas. Sin embargo, sí estamos perfectamente aptos para odiarlas, temerles y sentirnos perturbados por ellas.
Mary Shelley sostenía con respecto a su Frankenstein ―para explicar el horror y la fascinación que nos provocaba semejante criatura― que «habla a los temores misteriosos de nuestra naturaleza». La criatura es como un espejo, es en su miedo donde nos vemos reflejados. Por esa misma razón es que nos produce tanta incomodidad también HAL 9000, la computadora en pánico de 2001: Odisea en el espacio: se nos hace abominable una máquina con miedo. No nos gusta en nosotros el pánico, ¿cómo vamos entonces a poder soportarlo o acaso entenderlo en un objeto inanimado?
Philip K. Dick, quien por cierto acabaría sus días convencido de no ser humano y aseverando «yo estoy vivo y todos vosotros estáis muertos», sostenía que la clave para desentrañar lo humano radicaba no solo en el miedo a la muerte y en la angustia por prolongar la existencia, sino además (y sobre todo) en el anhelo de trascendencia. Algo que pudiéramos resumir en «confieso que he vivido y a través de ese testimonio de vida dejaré en otros mi legado para cuando yo ya no esté». Poco importa si ese anhelo es albergado por un robot, un ser virtual, un replicante (un androide elaborado a partir de material genético u orgánico) o una persona de carne y hueso. Es el fantasma que habita en el interior, y que desea vivir en otros después de su muerte, lo que realmente definiría la esencia humana. Es por eso que Roy, el famoso replicante de Blade Runner (adaptación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick) nos acaba dando una lección de humanidad justo antes de entregarse a la muerte al final de la película: él ha visto y experimentado cosas maravillosas que ningún ser humano podría siquiera imaginar, «pero todo ello se perderá en el olvido, como lágrimas en la lluvia».
El replicante antes de morir se hace consciente de que las máquinas no tienen derecho a dejar memorias, no se quedan a vivir en sus afectos, simplemente se apagan o se funden. Fin. Y sin embargo, él tiene la experiencia de vida, él tiene una historia maravillosa por legar, sabe bien que cuenta con la materia para dejar testimonio de su existencia. Roy demuestra ser más humano que todos los humanos de la historia. Él también nos echa en cara que está vivo mientras los demás están muertos.
De manera que ya sabemos que hay máquinas en cuyos circuitos fluye a raudales el miedo, robots que desean más vida y además una que esté llena de afecto, también criaturas artificiales con anhelos de trascendencia, pero ¿será eso suficiente para llegarlos a querer? Picasso tal vez tenga el elemento que le falta a la fórmula, el catalizador que detonaría la reacción: «El arte es la mentira que nos hace soportable la vida». Necesitamos entonces que la máquina además aprenda a inventar, imagine, mienta. Que sea capaz de entregarse al juego de la ficción, de hacer arte.
En La ciudad ausente, de Ricardo Piglia, hay una máquina que inventa historias. En esa máquina-mujer habita el espíritu de Elena, la difunta esposa de Macedonio Fernández. La tienen aislada en el sótano de un museo (sí, como al autómata- escritor cartesiano), el Estado paranoico está cada vez más angustiado por las creaciones de la máquina pues sus invenciones comienzan a confundirse con los hechos de la realidad. La máquina no para de inventar pero esas ficciones tienen impactos ciertos en la vida real. El control que desea ejercer el Estado comienza a flaquear, la máquina se los está resquebrajando, como dice el mismo Piglia: «No podemos olvidar que los paranoicos también tienen enemigos».
Hay una novela gráfica de Enki Bilal, La mujer trampa, donde sucede algo similar: la hermosa mujer de cabellos y lágrimas azules, Jill Bioskop, se encierra en un baño de hotel y se sumerge en la bañera a contarle (y llorarle) sus experiencias a una máquina transcriptora. Y en ese relato, a manera de diario desgarrado, le cuenta de todo un poco: sobre el clima, la política, el desamor, el miedo, la tristeza, la incertidumbre. Jill se vacía, se licúa, se convierte en sustancia para nutrir su relato, en una metáfora hermosísima de lo que es el proceso de la escritura. La única verdad que existe es la de la historia que está contando, el mundo alrededor pierde consistencia y se borra. Y la máquina recibe todo aquello y lo que hace es convertirlo en noticias. Noticias que viajan desde el futuro y se convierten en verdades, en hechos que modifican el pasado y el presente. Jill no lo sabe pero su máquina está convirtiendo la ficción en verdad. Está haciendo arte a partir del arte.
Por su parte, en La invención de Hugo Cabret, de Brian Selsznick (llevada al cine por Martin Scorsese), nos encontramos con que el cineasta Georges Méliès antes de morir nos dejó una última obra que no conocíamos, y no se trata de otra película fantástica donde viajamos a la luna o al fondo del mar, sino que él mismo se ha convertido en autómata. Si la trascendencia está en que nos recuerden pues en esa máquina se halla la memoria entera de Méliès, todos sus escritos y sus imágenes. Es algo que va más allá incluso del cine de fantasía que nos legó, se trata de un autómata capaz de escribir las historias fantásticas y de dibujar las imágenes de ensueño de Méliès.
¿Qué tienen en común estas tres máquinas? Que sus creadores se han vaciado en ellas. El fuego de los modernos prometeos no es otra cosa que la propia alma del creador transvasada a la máquina: vivo a través de lo artificial, habito en mi creación, ahora yo soy la máquina.
Retomemos en este punto nuestro tema de las máquinas queribles (amables, al ser susceptibles a ser amadas): esa máquina es una obra de arte que además goza de capacidades artísticas. Con aptitudes para inventarse sus propias mentiras, que al final es lo mismo. Tomemos en cuenta que arte, artefacto, artificio y artificial comparten la misma raíz, es aquello hecho por el hombre, no solamente como artista sino como artesano. Así que, sí, volvemos al inicio: los hombres somos al mismo tiempo relojes y relojeros. Una máquina susceptible de ser amada entonces cobra conciencia de sí y comienza a mentir, a falsear, a inventar y construir. Se construye, primero que todo, una identidad; Wittgenstein decía que llamamos identidad al relato que cristaliza en nuestra memoria, por lo que todos, al final, somos un invento, un cuento, la necesidad de convertir el paso por esta vida en relato. Somos el producto de la imaginación tratando de ordenar la existencia en una historia medianamente estructurada. Deberíamos entonces ser capaces de amar a una máquina que sea una suerte de Sherezade artificial, alguien que nos eche cuentos y que se invente un cuento fabuloso de sí misma. Y que nos diga, como el personaje de Lucía (nada menos y nada más que Paz Vega en todo su esplendor) en aquella película de Julio Medem, Lucía y el sexo: «y que con el tiempo y la convivencia, tú también te enamores de mí».
Eso, que nuestra Sherezade cibernética nos suelte semejante perla y notemos al fondo de sus pupilas, como señal de ansiedad y deseo, un bombillito rojo titilar. Y que no nos importe, ni un poco; porque queremos tanto pasar la noche con ella y luego (mínimo) otras mil.
Sobre el autor:
José Urriola (Caracas, 1971) es licenciado en Comunicación Social, UCAB. Estudió la Maestría de Literatura Latinoamericana, USB. Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo, UAB. Ha sido productor, guionista y director audiovisual. Fue Jefe de Investigaciones del Banco del Libro. Ha sido docente de la Universidad Católica Andrés Bello, del Máster en Libros para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Diplomado en Estrategias de Lectura del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Es autor del cómic Chupetes de Luna (Thule, 2012), de las novelas Experimento a un perfecto extraño (Sudaquia, 2012) y Santiago se va (Libros del Fuego 2015), y del libro de relatos Cuentos a patadas (Ekaré, 2014).