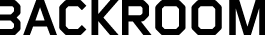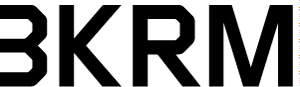Las doce del mediodía.
Mi cuerpo está en ese punto preciso en el que ha dejado de resistirse al calor y se entrega; se deja morir un poquito. Parece que mi umbral del calor es alto y ya lo entiendo: la clave es quedarse muy quieto.
El rumor de unas cornetas de celular con bachata de Romeo Santos se escucha a lo lejos; a eso también me entregué. La irritación que me provocaba hace mes y medio ya no existe. Supervivencia, le llaman.
También me acompaña el incesante chapoteo de cuatro adolescentes aprovechando una piscina que solo se activa los fines de semana; de lunes a viernes es pura contemplación.
Y el sol.
El sol no puede estar más perfectamente encima de esta tumbona plástica que me marca la piel. No puede atravesar con más tesón estos párpados. No puede ser más testigo de mis días en este centro de rehabilitación, donde acompaño a mi padre a recuperarse tras un accidente cerebrovascular que le arrebató las palabras.
Mi papá es músico, médico internista retirado y poeta empedernido; amiguero, creador y cantante. Centro de todo, como el sol.
Sufrió en 2013 un ACV isquémico que lo dejó sin verbo y sin su mano derecha, pero con lucidez suficiente para no reconocerse. Cada día toca intentarlo frente al espejo: toca desenmarañar neuronas, reencontrarse con palabras más sencillas, formar oraciones para pedir cosas, entrenar la mano izquierda para que no espere el mástil de la guitarra… empezar de nuevo.
El sol de este mediodía lo sabe. Llevo más de mes y medio en un viejo hotel que fue convertido en un centro de terapias de rehabilitación de toda naturaleza, completamente gratuito y aislado. Todo tiene un halo de gloria pasada al que me siento irremediablemente atraída: un lobby con enormes poltronas vacías, arreglos florales del trópico y una pecera enorme con tres pececitos dorados que en lugar de nadar se suspenden. Todo bajo una luz blanca ahorradora que me dice: ya no somos lo que fuimos.
Durante la semana acompaño a mi padre a cada una de sus terapias; los sábados son recreo, de la rehabilitación y de nosotros mismos. Él camina con su bastón sin custodia, yo me tumbo. Me doy cuenta de que son claves, porque asientan la marea y todo empieza a verse más claro. Se abona el terreno para el entendimiento, o al menos para volver a intentarlo.
Está bien, mediodía, voy a bajar la guardia.
En medio de este sosiego necesario, en esta tumbona vieja, el sol hace su entrada para recordarme lo que mi papá solía creer que era. Como si él mismo me estuviese hablando a través del destello de lo que fue. Algo que no me pertenece, ni hoy ni mañana, se manifiesta: una melodía que serpentea. Una canción de cuna para el mediodía.
Así, en automático, balbuceo:
Yo era el sol
y brillaba sobre ti
tenía luz
para todos mis amigos
Yo era esplendor
Yo era el sol.
Y así, una vez más,
doy las gracias.
Sobre la artista:
Claudia Lizardo es Licenciada en Estudios Liberales y comunicadora de profesión. Compositora y músico de la agrupación La Pequeña Revancha junto a Juan Olmedillo. Redactora para Cusica+ y apasionada de las historias.