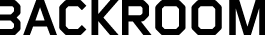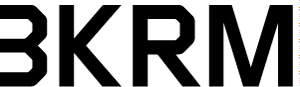(Apuntes para una autoetnografía)
He visto el programa de Venezolana de Televisión dedicado a la emigración en nuestro país. Mientras lo veía no podía dejar de recordar al niño que yo era el 4 de febrero de 1992, con su Atlas pictórico del mundo roído y manoseado, tratando de imaginar cómo podía existir Roma o Atacama. Había ahí una foto de un grupo de muchachos jugando a orillas del hambre en Mogadiscio con una sonrisa indescriptible, absurda. Pasé noches enteras imaginando mares que aún no he visto y que sin embargo son también los paisajes de mi infancia. ¿Cómo explicarle al guionista de aquel programa huero que siempre quise estar en otro lugar, más lejos todavía, en lo ignoto? ¿Cómo hablarles a sus protagonistas sobre las transformaciones de la idea de nación que, precisamente bajo la égida del marxismo, sucedieron a lo largo del siglo veinte? ¿Con qué palabra sin noche decirles que se equivocan?
Sí, todos tenemos un amigo negro que se fue del país, pero ese no es el punto. También se han ido los blancos de una y otra orilla, los zambos, los bachacos (y bachaqueros), los cuarterones, los saltoatrás: la cromointerferencia de color aditivo que somos y que tanto selfie anodino de zapatito inmundo ha soportado en los últimos años. Se fueron todos los colores. Hasta los pájaros se fueron, los ganados, las aves y las sierpes que reptan sobre esta tierra yerma. Quedan sólo algunas ratas (otras también se han ido), disputándose a mordiscos las sobras del festín petrolero.
(Ah, pero no puedes decir eso. ¡Por supuesto que no solo las ratas! Tu familia sigue aquí, algunos entrañables amigos, estudiantes, gente buena. No puedes sacrificarlos a todos en nombre del ritmo de tu prosa. Además, ¡qué escándalo! Imagina lo que dirán ciertos lectores. Ellos saben que tú sabes eso, pero necesitan que lo digas. Vamos, redacta el párrafo que los contente a todos: a los que se fueron, a los que se quedaron y a los que volvieron, a los que luchan para poder quedarse o volver, a los que saben leer y los que no, a la nueva policía discursiva, a los que entienden de ritmo y los que tienen dos pezuñas siniestras debajo del oído sordo. Vamos, no es tan difícil, cualquier canción del Tío Simón bastará para los indulgentes, una copla llanera, de esas que tanto te gustan. Vamos, encuentra un tepuycito, un araguaney, una sola breve línea sin odio).
El país de las ratas, de los ladrones, de los asesinos. El país de la estulticia soberana, de la soberbia del idiota que asume, las más de las veces con razón, que quien lo escucha es al menos tan idiota como él. Porque entre todas las revoluciones que desolaron al mundo no podía tocarnos una culta, como la cubana, que seguro ponía un son en el paredón. O la vietnamita, con la que Occidente descubrió su corazón rojo. Ho Chi Minh era poeta. Mao el bibliotecario también tenía su pluma. Nikita Jrushchov –la perra de Stalin– casi no tenía gracia alguna, pero mandó a otra perra al espacio. Incluso Allende (que no tuvo gracia ni siquiera al morir) dejó mal que bien una prima lejana que vende muchos libros.
No. El Señor, en su extravagante misericordia, dijo: a los negritos de la Capitanía General una revolución bárbara y sosa, marxista de la boca para afuera, triste como la melodía del heladero. El poeta de nuestra revolución se inyecta esteroides con dinero público. Ni son, ni corazón, ni cantautor mal bañado, ni paredón. Los muertos, eso sí, igual se cuentan por montones, pero no los mataron ideológicamente, con algo de romance en un campo de concentración. Nuestros muertos, nuestros tantos muertos dolorosos, cayeron por un teléfono o por menos. Cuando el gobierno quiso lanzar cosas al espacio lo hizo con tecnología china y se perdió el aparato. Cuando se acabó el petróleo descubrió la coca (y no fue capaz ni de sembrar una matica, la importó cocida).
No, no podía tocarnos una revolución culta, que persiguiera a los escritores como debe ser, que persiguiera a las maricas por disidentes y a los disidentes por maricas. Nuestros revolucionarios esperan que a las maricas las mate el hampa, como a los disidentes. Apenas saben leer y no temen a los poetas porque no entienden nada. Si uno dice amarillo, ellos dicen negro, por la radio, la televisión, los pasquines, un millón de veces negro hasta que el sol se cansa.
(Es que tú no perteneces a ningún partido. Eres apenas un militante del culo, del odio y de la literatura. Toda tu corrección política se debe al ritmo).
Repite, venezolanito, después de mí: el resto del mundo es un lugar sombrío, los compatriotas en el extranjero viven descamisados, se van solamente los ricos, es decir, los caucásicos. Repite, venezolanito, repite: Cristóbal Colón era muy malo, Simón Bolívar era el más bueno, el capitalismo (sistema depredador) sufre una crisis global, la inseguridad personal es un problema en toda la América, las naciones de acogida van a caer estrepitosamente, la globalización no existe. Venezolanito, dale calor a tu país, trabaja pro bono, por aire, por nada. Y nunca denigres de donde vienes, consigue un eufemismo, una mentira, di que aquí los árboles son más sanos que un palmo de tierra más allá, di que «nuestras» mujeres son especialmente bonitas, di que un misterioso demiurgo hizo de tu montaña un prodigio, que aquí la mierda no hiede y los espantos no asustan.
Algún teórico de la conspiración pensará que son nada más consignas de laboratorio, que intencionalmente el gobierno bolivariano, a través de ardides secretas, estimula la emigración. ¿Quién, en la vastedad de la tierra, podrá creer que algunos de los protagonistas de ese programa documental confían genuinamente en lo que dicen? ¿Alguien aceptará sin resabios que más de uno llegó de su trabajo sin objeto a la casa que le regalaron, con miedo todavía en el cuerpo, rellenó la arepa que le regalaron con la carne que le regalaron, encendió el televisor que le regalaron y pensó que así debía de ser? ¿No es demasiado pedirle a un cristiano con dos dedos de frente que imagine una máquina de cien motores que no anda?
(Pero eso es el gobierno, no el país. El país no es esto. Es una hermosa abstracción: Venezuela omnihistórica, perfecta. No te dejes cegar por la oscuridad del presente. Si esperas un rato que pase el regimiento, los treinta militares con armas de guerra por la orilla de Playa El Agua, tendrás una bella foto para Instagram. Desde cierto ángulo casi no se ven los claros en la selva, los monstruos de codicia en derredor del Salto Ángel. Cuando no se va la luz, Caracas todavía parece un pesebre. Abre tus ojos miopes y espera).
Yo he visto a intelectuales de toda ascendencia dedicando sesudos esfuerzos a entender y explicar eso que el chavismo sea. Las inteligencias más lúcidas pensándolo bien ante locales y foráneos, equivocándose una y otra vez. El filósofo de la transfobia incluso deslumbró a su audiencia un día hablando de nuestro particular callejón sin salida histórico en los términos de la mecánica cuántica, tratando de pensar lo que no se deja pensar. Mientras tanto, en el país de la pena, la psicóloga Carmen Lara saca sus cuentas y abre la boca para decir, en la televisión pública, una detrás de otra cada estupidez que pasa por su teñida cabecita.
Mientras tanto, por las redes, algún optimista sin mucho vuelo con la cara de piedra propone el hashtag #AquiNoSeHablaMalDeVenezuela. Así, sin acento ni vergüenza. Porque ha llegado la hora de programarnos neurolingüísticamente a la inversa para no caer en depresión, porque si lo decretamos entre todos subirá el precio del petróleo y aparecerán los antibióticos y la harina. ¡Caramba! Que no cuenten con mis rezos para esa campaña, soy devoto de otros santos. Conozco bien la diferencia entre el gobierno y el país, no es difícil, el primero se ha cagado en el segundo durante diecisiete años. Sé también de las relaciones secretas entre significante y significado, pero la culpa es del gobierno y a estas alturas ya nada queda de mi país. Se trata de otra idea cómplice de tan corta (como el autobús del progreso), epítome del buenismo frívolo de los vegetarianos y los tibios. Son los imbéciles que te dirán que no debes opinar porque vives en el extranjero o que no tienes derecho a la tristeza por lo mismo.
En algunos meses, si no me matan antes en una calle oscura después de jugar a la sillita en una oficina ministerial, me iré del país. Cuando digo «país», esto sí va en serio, digo también «yo». Me iré del que estoy siendo, de esto en lo que me he convertido. Un contrabandista, una persona que renunció a vivir con alguna dignidad, que tiene miedo de salir a la calle y está cansada. Reinaldo Arenas pensaba que casi no hay diferencias entre el capitalismo y el comunismo, ambos nos patean el culo. Pero en Cuba había que aplaudir después del puntapié y en Estados Unidos él podía gritar. Hace unos años nos llevábamos las manos a la cabeza porque querían conducirnos al socialismo del siglo XXI sin haber explicado con qué se come eso. Ya lo sabemos: es un sistema en el que casi no se come, que entrecruza lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, con la orfandad espiritual de nuestra era y la realidad virtual. En Venezuela se puede gritar, pero no importa.
Cuando tenía seis años quería viajar por el mundo como quien pasa las páginas de un libro, era mi mundo. Después solo deseaba irme muy lejos porque de eso se trata la adolescencia. Entonces el amor hizo lo que hace el amor: me quedé esparciendo las semillas y esperé… y esperé. Pero no era el momento de sembrar. Lo dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Ahora es el tiempo para morir, para matar, para destruir, para llorar; este es el tiempo para estar de luto, para desistir, para odiar y para despedirse.
*Acerca del autor
Alejandro Castro (1986) Es una de las más destacadas nuevas voces de la literatura venezolana. En 2011 su libro No es por vicio ni por fornicio. Uranismo y otras parafilias obtuvo el Premio Monte Ávila para Autores Inéditos. En 2013 publica El lejano oeste (bid & co editor, Caracas).