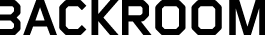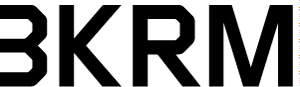Versiones libres de algunos días en México.
Textos de Carlos Ávila y fotografías de Agustina Triquell.
Tijuana. Artaud llegó a México a mediados de los años treinta y dijo que se encontraba en el camino del sol: «Lo que se debe perseguir aquí es el secreto de aquella fuerza de luz». ¿A qué se refería? Nadie lo sabe. En lo que a mí respecta, el reflejo del sol en Tijuana, posiblemente esa “fuerza de luz” señalada por Artaud, me produce un intenso dolor de cabeza: me mareo y se me tapan los oídos apenas salgo de la casa; tengo que pasear todo el día entre sombras, con la mano como visera, el ceño fruncido y los ojos casi cerrados.
¿Qué fue a hacer Artaud a México? Fue a dictar unas conferencias sobre la relación entre el teatro y la llamada civilización, pero terminó incitando al pueblo mexicano, nada menos que a una nueva revolución cultural, afincada en lo que él mismo llamaba “el viejo secreto antiguo”. Enseguida se dio cuenta de que la imposibilidad de representar este pueblo conducía de igual forma al fracaso que a la obsesión. No miraba desde ninguna racionalidad intelectual, como bien señala Luis Mario Schneider en la “Introducción” a México y viaje al país de los tarahumaras, sino desde una suerte de experiencia carnal. En una carta a Jean Paulhan, fechada en 1935, Artaud dice: «La cultura no está en los libros, ni en las pinturas, ni en las estatuas, ni en la danza; está en los nervios y en la fluidez de los nervios, en la fluidez de los órganos sensibles». ¿Exagera? Es posible, pero nadie podría negar que ante la experiencia mexicana, las obsesiones y sufrimientos de Artaud no significan nada.
Camino por las largas calles de Tijuana; me uno a la marcha que recorre la ciudad: hoy asume Trump y todos los caminos han sido tomados. Me duele la cabeza. Welcome to Tijuana, canto, ni tequila ni sexo ni marihuana. Me fijo en las innumerables farmacias que pueblan la ciudad y recuerdo las palabras de Rober: «Los pinches gringos pasan desde San Diego a sacarse una muela porque les sale muchas veces más barato; de paso aprovechan y por veinte dólares se cogen a una vieja que está bien buena». El fenómeno de las farmacias se debe a que las de este lado venden sin receta los medicamentos que del lado gringo son vigilados con severidad. Las medicinas a bajos precios también se proyectan en los consultorios de cirujanos plásticos, dentistas, dermatólogos.
¿Qué diría Artaud?, quien cumplió aquí sus 40 años, y quien se lanzó un largo y agobiante viaje hacia la comunidad de los tarahumaras, donde se alojó en una casa en la que conoció a un joven indio adepto al rito del peyote: «De él recibí maravillosas explicaciones y aclaraciones muy precisas sobre la forma en que el trayecto completo del yo nervioso resucita el recuerdo de esas verdades soberanas mediante las cuales la conciencia humana recupera la percepción del infinito en lugar de perderla». Una luminosa mañana de domingo, Artaud tomó la unción de manos de un anciano que según sus propias palabras, fue a abrirle la conciencia con una cuchillada en el corazón: «Tenga confianza, me dijo, no tenga miedo, no le haré ningún daño (…) La punta de la espada apenas me tocó la piel y sólo brotó una gotita de sangre (…) No noté ningún dolor, pero sí tuve la impresión de despertar a algo con respecto a lo cual hasta entonces era yo un mal nacido y estaba mal orientado, y me sentí colmado por una luz que nunca había poseído».
He probado con lentes oscuros, gorra, pastillas. No hay forma. Hay momentos en los que pienso que una monstruosidad oculta se dedica todo el día a rebotarme con un espejo el resplandor del sol en la cara. Por suerte oscurece a las cinco de la tarde. ¿Soy un vampiro? La pregunta no me da risa. Incluso en la oscuridad todo parece estar envuelto en una suerte de almidón o ceniza; no importa si está límpido el cielo, si está nublado o llueve: un destello pálido tiñe las superficies de todas las cosas de una misma pátina platinada. El resultado es esta realidad imprecisa, opaca, mortecina. Entro en un bar y pido una cerveza; antes de probarla pienso que alguien ha echado alguna droga en ella. ¿El peyote tiene efectos secundarios?
Tres hechiceros ejecutaron una danza ante los ojos de Artaud; sus sombras se proyectaron enormes alrededor del fuego. Lo fantástico es de calidad noble, dijo, y alcanzó a ver el punto en el que el inconsciente universal está enfermo: «Su desorden es solamente aparente; en realidad obedece a un orden que se elabora dentro de un misterio y de acuerdo con un plan al que la conciencia normal no alcanza y que constituye el misterio mismo de la poesía».
Me acuerdo de la luz en el Caribe, que es tibia y es amarilla; me acuerdo de la luz del Río de la Plata, que es débil y es gris. Me acuerdo de Bolaño, quien varias veces marcó este “aire denso, como de pesadilla detenida” que tiene la luz en el norte de México, y ansío moverme, al igual que sus personajes, hacia un lugar donde las cosas vuelvan a tener la consistencia de la realidad. Pero debo conformarme con ver imágenes de la asunción de Trump en los televisores del bar. Doy un sorbo a mi cerveza, «y a partir de ese momento el cielo parece rajarse como una escenografía de papel que al caer revela lo que hay detrás: un paisaje humeante, como si alguien, tal vez un ángel, estuviera haciendo cientos de barbacoas para una multitud de seres invisibles». ¿Pegará el sol así del otro lado del muro? ¿Será esto una especie de ratón para siempre? ¿Habría pintado Reverón estos fulgores? ¿Ama usted también la luz de la palabra día?
Después de nueve meses en estas tierras, Artaud afirmó que había vivido “los días más felices de su existencia”. Aquí evidenció, lejos de toda información intelectual, la existencia de valores únicos y eternos que la civilización no reconoce: «El peyote conduce al yo hasta sus fuentes auténticas. Al salir de un estado de visión semejante, no se puede volver a confundir, como antes, la mentira con la verdad». Medio palo.
Quizás su mayor falta, como apunta Schneider en su “Introducción”, haya sido olvidarse del terreno que pisaba, es decir, no considerar que la Revolución perseguía la fusión de México con la idea de contemporaneidad que él tanto aborrecía. ¿Cómo se las arreglaron esos manifestantes para apostarse en medio de la calle con sus pancartas sin que les afectara la fosforescencia del sol? ¿Toda luz es política? ¿Qué pasaría si, como el vidrio de una lupa, esta brillantez encendiera a través de nuestros ojos un fuego sagrado?
CDMX. Como piezas de un mecanismo complejo que administra todas las operaciones burocráticas y mercantiles de la ciudad, permanece fija en mi memoria la imagen de las calles atestadas de gente. ¿Adónde van? ¿De dónde vienen? Solo estoy seguro de que un mismo mandato los nivela.
Con la vivacidad de ese retrato visito Memorándum, la intervención de sitio de Héctor Zamora que estuvo montada hasta hace unos días en el Museo Universitario del Chopo: tres grandes “oficinas” armadas encima de andamios de cinco pisos, ocupadas por medio centenar de mujeres uniformadas −camisa blanca, pantalón negro−, que mecanografían sin parar sobre sendas máquinas de escribir. ¿Para quién trabajan?, me pregunto. La respuesta no está en el aire, sino en uno de los sellos más sombríos de la burocracia: su inmaterialidad. El burócrata de alto cargo es incorpóreo: en sus organizaciones no hallamos a quién presentar quejas o sobre quién ejercer presiones; dentro de ellas resulta imposible responsabilizar a los hombres. No por nada la propia Hannah Arendt definió tan adecuadamente estos procesos como “el dominio de Nadie”.
El memorándum es un emblema del trámite, por eso no importa que las máquinas de escribir hayan sido reemplazadas por las computadoras, ya que el propósito para el cual estas mujeres las emplean sigue siendo el mismo. No afectan épocas, no afectan ventajas ni desventajas, su resultado político permanece intacto: el filtrado de las auténticas fuentes de poder. Por eso en la intervención resalta tanto, como un sonido de otro tiempo, el traqueteo seco y continuo de las teclas.
Arendt ve en la burocracia la última y quizá más formidable forma de dominio, y además una de las causas más poderosas de la actual intranquilidad difundida por el mundo: su naturaleza caótica y su peligrosa tendencia a escapar a todo control simbolizan una forma de la violencia política. Ni más ni menos. Cuanto más grande sea la burocratización de la vida pública, mayor será el riesgo de enloquecimiento. Nos frustramos, nos aburrimos, nos tornamos impotentes ante el martilleo repetido y obstinado. ¿Quién no le ha mentado la madre a una grabadora que dicta opciones? ¿Quién no ha apretado los dientes al escuchar la frase “el sistema no se lo permite”? La furia se agrava cuando advertimos que nuestra molestia es contra el vacío: de nada vale enojarnos si no tenemos con quién.
Zamora también alude al costado misógino del trabajo en el capitalismo: sugiere la forma de las maquilas, las fábricas, los talleres, espacios de presencia y carga simbólica impetuosa aquí en México. Los modelos que han insistido en la liberación femenina han hecho hincapié, entre otros, en el derecho libre de la mujer sobre su cuerpo o en los roles de género, pero han remarcado sobre todo, la superviviente disputa social de la mujer obrera, insistiendo en los dos costados que exige su libertad. Esta intervención muestra justamente ese doble carácter emancipador: el dedicado intento de la mujer por redimirse del trabajo explotador y la idea del hombre como representación de la autoridad. Lastimosamente, con el tiempo estas formas de poder se han dispuesto de manera tal que intervienen y regulan todas y cada una de las actividades que comprenden nuestras dinámicas de alimentación, trabajo, lenguaje, educación, sueño y vigilia, actividad y reposo. ¿Quién está en posesión de nuestras facultades físicas y morales? La pregunta en nuestro tiempo se reitera en fatal continuidad.
Volteo hacia la intervención antes de irme: las hojas caen desde las alturas como unas extrañas lenguas de papel. Leo en los trazos que componen en el aire la jerarquía vertical de autoridad, las competencias imprecisas, la corrupción, el esquivo de las responsabilidades, la rigidez en los procesos, la creación infinita de nuevas normas. Y me pregunto: ¿cuál es la moraleja?, ¿que la burocracia es mala? Dímelo tú. Porque mientras tanto sigue fluyendo por ahí inmune e implacable, y nosotros perdidos en la interpretación de sus recorridos, entre funcionarios más o menos hostiles que desplazan sus responsabilidades a funcionarios más o menos hostiles. ¿Dónde está la versión definitiva? El autor primario sigue siendo impalpable y continúa burlándose de nosotros entre su laberinto negro.
Oaxaca. Vine a Chacahua porque me dijeron que acá estaba la magia. Rober me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verla en cuanto pudiera. Me acuerdo del bote de Morillo, quien la misma noche que llegué, en medio de una borrachera frente a la playa, me preguntó si quería ganarme unos pesos. Yo le dije que sí por supuesto. Entonces Morillo se levantó y se internó en la umbrosa noche de Chacahua. Estuvimos un rato bordeando la laguna: él alumbraba el camino con una pequeña linterna que llevaba ajustada a la cabeza con una liga. Yo lo seguía en silencio. A veces zigzagueábamos, como si estuviésemos caminando con los ojos cerrados. Cuando el agua empezó a mojarnos los pies, nos detuvimos ante un bote viejo que se llamaba El zorro.
No pude evitar recordar por supuesto el cuento de Monterroso: un buen día un zorro macilento decide ponerse a escribir; sus primeros dos libros son recibidos con mucho entusiasmo por críticos y académicos, pero al cabo de un tiempo el zorro no escribe más. Entonces colegas y periodistas comienzan a preguntarse por el zorro: cuando se lo encuentran en los cocteles y en las presentaciones, se le acercan para decirle que debe publicar otro libro, ya que los dos anteriores fueron muy buenos, maravillosos.
En la figura de aquel animal muchos han sabido leer la del propio Juan Rulfo, quien luego de la favorable aceptación de El llano en llamas (1953) y Pédro Páramo (1955) no publicó nada más. Más de veinte años pasaron para que su segunda novela −su tercer libro− viera la luz. El gallo de oro es el resultado del contacto íntimo y profundo que Rulfo entabló por aquellos años con el cine y la fotografía: de hecho en los sesenta ya García Márquez y Carlos Fuentes la habían adaptado.
Morillo me hizo una seña para que me subiera al bote. Me dio un remo y se apostó frente a mí como un parco capitán. Apagó la linterna, apoyó la paleta en la tierra y con un golpe impulsó la barca. Boga de este lado, me ordenó. Partimos hacia la laguna profunda, bajo una noche estrellada pero sin luna. Dejamos atrás las luces del pueblo. Por mucho rato solo escuché nuestros remos golpear acompasadamente el agua. Cuando menos lo esperaba, nos internamos en un apagado manglar; sentí moverse algunas sombras a mi lado. Nos habíamos llevado una caguama y bebíamos pasándonosla de tanto en tanto. Cuando encendía la linterna, Morillo se convertía en un cíclope que alumbraba con su ojo de luz los peces negros y los pelícanos y las garzas entre la vegetación húmeda. Le pregunté si no era peligroso lo que estábamos haciendo. El silencio era grave y la oscuridad cada vez más recóndita. Solo una vez un cocodrilo atacó a mi primo, me respondió Morillo.
La laguna se ensanchó al salir de aquel corredor natural y la superficie se cubrió de una liviana luz sideral. Morillo dejó de remar y me pasó la caguama; se puso de pie, se quitó la franela y se tiró al agua. Su zambullida repentina me sorprendió, pero no tanto por el hecho de que se le ocurriera lanzarse a la laguna a mitad de la noche, sino por las millones de chispas azules que encendieron sus chapoteos: alrededor de su cuerpo comenzó a correr una electricidad encantadora; sus contornos se agitaron con un brillo que desconocía. Era el plancton, el fenómeno de la luminiscencia nocturna. Me paré impresionado sobre la superficie del bote para apreciarlo mejor. Morillo me dijo que me lanzara. Lo dudé, pero sin espanto; así que conté hasta tres y me tiré. Sentí el agua salada. De vuelta en el bote experimenté una nueva lucidez: el contacto con el agua fría me redujo la borrachera. Cuando iba a preguntarle a Morillo sobre la forma en la que íbamos a conseguir los pesos, advertimos unas nuevas luces.
El pueblo se llamaba La Boquilla. Encallamos y nos internamos entre una solitaria calle de arena. Un ruido lejano nos guio, como una brújula de sonido. Diferenciamos la forma del barullo a medida que avanzamos: una ranchera, los gritos animados de unos hombres. Llegamos a un palenque; Morillo saludó al de la entrada. La gente estaba agrupada alrededor de una escena que al menos desde donde estábamos, yo no podía distinguir. Los gritos, un verdadero clamor de insultos y protestas, afectaban el paisaje: cada alarido lo volvía más impreciso y turbio, como si el ruido deformara la nitidez del espacio. Vi un corral rodeado de láminas de tajamanil: el público estaba acomodado sobre una docena de bancas y tablones apoyados en gruesos adobes. También vi siluetas tras una reja, subidas a una mesa y a sillas próximas al redondel. Cuando estuvimos cerca, advertí que se trataba de una pelea de gallos. Nos arrimamos a uno de los grupos. Morillo me presentó a su primo. Quise darle la mano pero noté que le faltaba un brazo. Pensé en Dionisio Pinzón. Desde entonces, los hechos comenzaron a pasar con una velocidad que me impedía aprehenderlos: todo me traía mímicas y terminologías ajenas. Pero además, nadie parecía estar dispuesto a explicarme nada: como respuesta a mis preguntas, recibía un trago. Bebí innumerables vasitos con mezcal caliente y cada uno lo bajé con la cerveza que compartíamos de las caguamas.
Dejé de querer saber quién ganaba, qué debía pasar para conseguir aquellos pesos; así que me dediqué a repetir a los gritos lo que entendía. Agarré una pea célebre que me puso a dormir entre unas gaveras de refresco. Soñé con Agustina: franqueábamos las altas sinuosidades de la sierra oaxaqueña sobre un carro blanco. Yo miraba pasmado por la ventana las plantas de agaves y los pinos. A veces entrábamos en túneles frondosos y a veces simplemente nos deslizábamos entre las curvas. En algún momento, un burro se nos atravesaba y nos obligaba a detener nuestra avanzada. Entonces nos bajábamos del carro, tercos, nos alzábamos el equipaje a la espalda y seguíamos nuestra marcha a pie. La carretera pasaba a ser de pronto una calzada de tierra quebrada. A nuestra marcha se unían dos lugareños; no nos saludaban, pero hablaban entre sí. Uno decía: “Mire, vamos a comenzar por donde íbamos…”. El otro respondía: “La tierra que nos han dado está allá arriba…”. De repente, empezaba a llover.
Cuando me desperté tenía la cara mojada y me sentía mareado. Adiviné el sonido del estacazo suave del remo en el agua y entendí enseguida que iba sobre el bote de Morillo. Alcé la cabeza y reconocí su espalda ante el oscuro manglar: un cangrejo negro correteó sobre uno de los bordes del bote. Algo se movió en el follaje, me despabilé y vi que se trataba de un zorro: era Rulfo; iba de traje y me miraba con unos ojitos candorosos. Quise hacerle una broma, así que le pregunté telepáticamente cuándo iba a publicar su tercer libro. Sonrió infantil y desapareció. El zorro no lo decía, pero como en el cuento de Monterroso, pensaba que en realidad lo que aquellas personas querían era que él publicara un libro malo. Y como yo soy el zorro, explicó, no lo voy a hacer. Y no lo hizo.
Sobre el autor:
Carlos Ávila (Caracas, 1980) es Licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela y Magíster en Literaturas Española y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado los libros de cuentos Desde el caleidoscopio de Dios (Equinoccio, 2007) y Mujeres recién bañadas (Mondadori, 2009). Fue merecedor de la XX Bienal José Antonio Ramos Sucre (2015), en la mención Narrativa, con el libro El giro animal.
Sobre la fotógrafa:
Agustina Triquell (Córdoba, Argentina, 1983) es fotógrafa y Ph.D. en Ciencias Sociales. Es integrante del Programa de Ciudadanía y Derechos Humanos del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Trabaja con problemáticas vinculadas a la imagen fotográfica, los archivos familiares y su circulación pública. Su producción fotográfica gira en torno a las relaciones entre historia, memoria y política. Ha publicado los libros de fotografía Estirarás la vocal anterior a la sílaba acentuada (2016) y Embalse (2016). Coordina desde 2013, junto a Estrella Herrera, la residencia para fotógrafos NidoErrante.