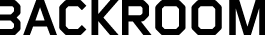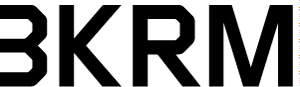il mare pone a confronto con l’ ambiguità, invita a sfidarla – sul mare immortale, scrive Conrad, si conquista il perdono delle proprie anime peccatrici. Al mare ci si spoglia, ci si toglie le soffocanti difese e ci si apre a ciò che sta davanti.
Claudio Magris, L’infinito viaggiare.
La segunda parada de nuestro viaje por las islas del archipiélago toscano fue Capraia, la tercera en tamaño después de Elba y Giglio. Este viaje lo emprendimos como continuidad trastocada del anterior, pensando: una isla no, dos. Pero Capraia resultó ser la otra cara de la moneda insular, el lado más oscuro y a la vez encandilado del concepto isla: cuando se acerca más al lugar de la cárcel y la repetición, cuando el mapa no te conduce a un tesoro sino a la más bella trampa.

Capraia es hermosa, como pocos lugares en los que hemos estado. Es un volcán abierto que al rodearlo deja ver los distintos estratos: el lugar donde hirvió la lava, donde se abrió en montaña, donde se enfrió el fuego. Ella es la representación del corazón endurecido de un cráter muerto, de un paisaje lunático con gravedad fluctuante de oleaje. Esta isla es como el dado del que hablaba Zbigniew Herbert: al abrirla solo deja ver su superficie otra vez, otra capa, otro silencio y el mar que pule una fachada y le pone voz. Porque Capraia es una gran pared que lleva escondida el hecho de haber quemado su interior, es un guante volteado, una ex-cárcel donde aún podemos visitar sus ruinas y presentir a sus habitantes como los hijos de los hijos de los hijos de los prisioneros. Es una isla de lengua y pronunciación cerradas, complicada, única, reincidente en su fuego interior.
Allí fue difícil ser Nadie y perderse entre la gente, como en Elba. Porque en Capraia éramos Alguien y profundamente Otro, otras, altre, diverse. Ahí la verdad de ser extranjeras se multiplicó a un nivel inimaginable, con todas las potencias elevadas a números infinitos. Éramos las que no conocíamos los códigos, las que no hablábamos la lengua dura, propia y quemada del volcán, las que nos atrevíamos a caminar sin besar los pies del duende desconocido, las que no saltábamos con fuerza en lo alto tres metros hacia delante desde gli scogli para comprobar que es bien profundo el borde de ese mar sin orilla. Todo eso lo ocultaba la isla y su gente: una tradición.
Pero empecemos por el principio.

1. El viaje
Apretemos el rewind con decisión para no llegar sin haber zarpado y terminar sin haber empezado. Hablemos del trayecto, que fue elocuente, grandioso, la aventura que todos queremos algún día contar pero no vivir. Llegar a Capraia supuso un viaje duro, intenso, de horas.
Partimos de la estación Santa Maria Novella de Florencia en un tren a las 5 de la mañana que nos llevaría a Livorno, una de las ciudades en las que seguramente se habría sentido más a gusto Giorgio de Chirico, por sus grandes espacios pétreos con monumentos que no llegan a elevarse del todo por la horizontalidad de la plaza, un espacio relleno de una nada histórica donde la gente camina sin cuestionarse la cultura –o eso decidimos suponer. Gente que transita al lado de un puerto que ni siquiera divisa la pequeña isla a donde nos dirigíamos.

Llegamos al puerto y nos montamos en un tragheto, esta vez de la línea Toremar. Echamos de menos a Tosca y la ballena, que habían sido compañeras en un bello y pacífico recorrido hasta Elba. Aquí no estaban ninguna de las dos, pero sí un equipo completo de los Vigili del fuoco, eso que llamamos vulgarmente “bomberos”. Pensamos velozmente: apagaron un fuego en Livorno y ahora van a Capraia o también: hay un fuego en Capraia y volverán a Livorno. Pero nada de eso: ellos estaban ahí, lo supimos a los cinco minutos de zarpar, porque “le condizione del mare e del tempo sono avverse”, como escuchamos por los altavoces de la nave cuando ya la izquierda y la derecha, babor y estribor, se confundían en un movimiento de oscilación nauseabunda y los carros estacionados abajo sonaban como carritos chocones. No hubo panini ni vino ni birra, no hubo forma, solo un gran mareo conduciendo-meciendo el lugar que nos transportaba. “Mueve la cabeza, déjate llevar” –pensamos– siguiendo a algún maestro marinero. “Merda!” Los muchachos que antes jugaban subiendo y bajando por el ferry ahora estaban tumbados con las caras al cielo y con una bolsa en la mano, muy verdes y afuera, afuera, todo afuera. La mujer del perro que entró eufórica ahora no se movía, tomada de la mano de dos bomberos, uno a cada lado, con bolsas, preparando el espacio para la ejecución de la arcada. Nosotras intentando estar tranquilas, tratábamos de tomar fotos. “Loro stanno bene” –decían mientras nos miraban. “Bene?” –pensamos– “¿es un eufemismo para decir que estamos pálidas pero no nos damos por vencidas?”.

Pánico, el mar, con todo su poder, genera pánico. Ni pensar en los días de navegación de verdaderos capitanes. Todas las groserías se amontonaban en la lengua, “¿cuándo parará esta licuadora?”. El romanticismo fue tragado por la verdad del relato. Pero seguíamos, dándonos golpes con la cámara y el celular, sin oponer resistencia al movimiento, esperando que el mar no se ciñera a un guión despiadado. “¿Cómo soportar?”.
Pensamos en un amigo español, Manuel, que por una misión pasó más de dos meses en un barco varado en altamar. “Manuel, encarna en nosotras” –rogamos sin decirlo. “Manuel, qué tipo valiente, llegó moreno, guapo, fuerte. Tosca, que vivió en el mar. Mari, que con solo 14 ha estado siempre vacacionando en un velero. Richi, que suele salir de excursión con los amigos y navegar. Andrea, que sale tres meses al año tripulando. Gianna, que pasó más de siete años navegando. ¡Tantos! No se va a abalanzar el destino contra estas dos que solo necesitan tres horas para llegar a la isla”.

Las penas son así, comparativas, malditamente comparativas. Pensamos en Lea, una joven que cruzó el planeta por los mares durante un año. ¿Qué no pensamos? Estas fueron las tres horas más largas de nuestras vidas. Cuánta gente circuló por el pasillo del mar picado, cómo envejecieron los jovencitos vitales aplastados en los bancos, cómo los novios deseantes dejaron de besarse, cómo la madre intrépida aguantó los buches de sus hijos y el señor amigable repartió pastillitas entre su familia vencida. Gente verde como Hulk: grandiosa como la-mole en su puesta. “Tutto a posto?” –preguntamos a los bomberos– y, cómo no, una respuesta acostumbrada: “Sì, bene, il mare è così”.
Y así es y así llegamos, un poco temblorosas, a Capraia.

2. El monolocale
Hay que decir dos detalles que descubrimos: los italianos –o buena parte– viven para pensar qué es lo próximo que van a degustar: en el desayuno piensan en el almuerzo y en el almuerzo en la merienda, para seguir pensando en la cena y en algún momento de la tarde pensar, encargar o comprar aquello que se comerán al día siguiente. Y también lo que se beberán, por supuesto. Es un ritual y bien llevado.
El segundo detalle que descubrimos es que planifican el verano con tiempo y todos en abril o mayo deben saber qué lugar los espera para huir del calor estival de las ciudades, preferiblemente costa, preferiblemente Italia. Nosotras, relajadas, fuera del control de cambio, decidimos alquilar a última hora lo que quedaba en Capraia y era un monolocale, que podríamos definir como “el lugar al que nunca se debe llegar en verano”. Es pequeño, es en realidad un local, cierto, una habitación con camas sueltas, sin puerta en el baño, sin cortina en la ducha, con una bombona de butano aterrorizante bajo una cocina precaria. Es algo raro, como un trastero o maletero transformado en habitación. Después del mareo del barco, el monolocale fue la pesadilla en tierra. Así que, velozmente, soltamos amarras en busca de la playa.
¿Playa?
3. Spiaggia vs. Scoglio

De Wikipedia: «Uno scoglio è una porzione di roccia che emerge dalle acque del mare, normalmente nelle vicinanze di una costa rocciosa alta detta falesia». Es decir, es una zona de acantilados con piedras, calas hermosas y complicadas para acceder al mar, sin arena circundante. Ir a esas calas es un trabajo apasionado para los elegidos, la sensación trascendental de que el mar se apiadará y nos devolverá a las rocas de la mejor manera, con algunas marcas en la piel y en el alma, “abiertos a cuanto tenemos delante” –como diría Magris.
Y así pasaron los días y nos descubrimos primero bajando y luego subiendo terrenos empinados, con personas esparcidas por las caras planas de las rocas, todas viendo al frente, insistiendo en su necesidad de sentirse parte de ese ser inmortal que es el mar.
4. El mar y el fuego

Por ese mar navegamos, dándole la vuelta a la isla, intentando atajarla y de alguna manera ahí lo logramos, al fin, en una barca, rodeadas de desconocidos, batidas y movidas viendo la isla volcánica, entendiendo sus perfiles, sus formas, su vegetación, con todos actuando como niños ante las olas, emocionados y plenos. Pero sobre todo entendiendo algo que no era evidente: el corazón de la isla no se había enfriado, el agua era la lava de ese volcán abierto y revuelto, era su propia negación, cráter hundido, agua como fuego, todos los signos convocados. Nada era gratuito, la lengua era fuego, todo quemaba en esa isla: su historia, su presente, el mar, la prisión, los relatos, las caminatas, las veredas.

Durante cuatro días caminamos del pueblo al puerto, del pueblo a las calas, del pueblo a la vieja cárcel, del pueblo a los restaurantes. Conocimos un hombre que nos invitó pescados y que nos explicó algo muy simple: “¿Cómo no poner una cárcel en esta isla? ¿A dónde podían escapar los reclusos?”. Las cuatro paredes de la isla son el mar y eso cambia la percepción de todo. Entendimos también que los habitantes están presos de la belleza que los rodea.

La única playa con orilla y de fácil acceso, la del puerto, jugó a la trampa visual: en un lado está separada de la gran plaza circular donde atracan los barcos por un muro pintado de azul cielo. Después del mar, ese muro es el único horizonte posible en Capraia, un dibujo, un trazo, y quien sube allí puede convertirse en horizonte, en la prominencia que compite con la línea del mar.
Se dice que la isla le debe su nombre a las cabras salvajes que la habitan y seguramente así será: Capraia es un animal de fuego que corre entre las rocas con la cabeza y el pecho al aire en el medio del mar.